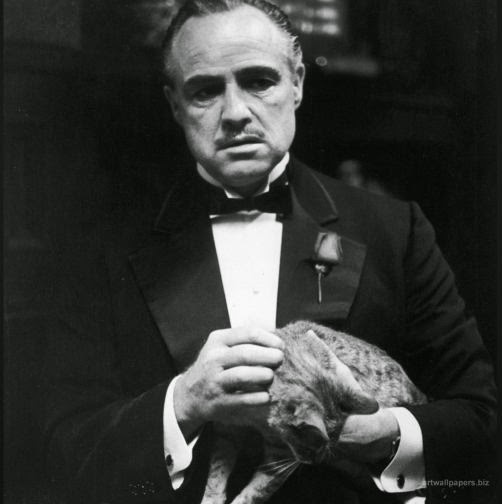Esta no es una historia de amor
Conocí a Lucas hace ocho años en un viaje de trabajo. Éramos dos chicos de provincia. Él vivía en Santa Fe, Argentina. Yo, en Maracaibo, Venezuela. Durante varios años mantuvimos contacto por internet. Nos escribíamos de vez en cuando, chateábamos desde nuestros trabajos, nos enviábamos fotos. A veces hacía comentarios disimulados sobre lo atractivo de mis tetas grandes. Cosas comunes que hacen dos amigos que viven lejos.
Hace un par de años decidí radicarme en Argentina y pensé que era una buena oportunidad para volver a ver a Lucas. Aunque viviría en Buenos Aires, a 475 kilómetros de Santa Fe, sería más fácil contactarlo. Un año después de intentos fallidos y suposiciones inservibles, aún no he vuelto a verlo. Busqué en las guías telefónicas, en internet, hablé por teléfono con su abuela, con un primo lejano, con un supuesto vecino, pero nunca con Lucas.
Un deseo por recuperar una vieja amistad se convirtió en un capricho insoportable. Así que un día compré un boleto y me fui a Santa Fe a buscarlo. Pregunté, nadie supo, fui a su casa, no había nadie, o no era su casa, esperé, me fui, regresé, tome un autobús, fui a comer, volví, llamé, pregunté, esperé, me cansé, me senté, me paré, al final tomé un taxi a la terminal. No volví.
Días después, intenté otra llamada. La última, me prometí. Me contestó su hermana: -¡Ah! vos sos la de Venezuela. Me dijo que Lucas ya no vivía ahí, que era muy feliz con su novia.
Pero no me afectó tanto como la frase anterior. “La de Venezuela” La definición fue una flecha directa a mi ego. No es que me convertí en la femme fatale que viaja de una punta a otra de Suramérica con la intención de robarle el novio a alguien. No, es que alguien me ha reducido a ser “la de Venezuela” y es con eso con lo que debo vivir.
Hoy ni siquiera me acuerdo de la cara de Lucas, ni me importa. Las inseguridades y los complejos van cambiando de norte a sur, pero siguen siendo barreras en las relaciones personales. Eso mata cualquier historia de amor.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)