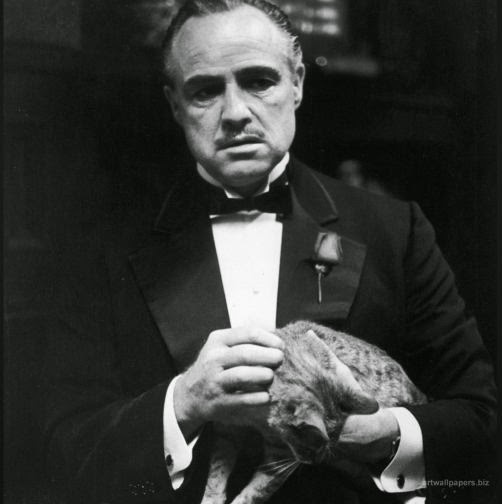Cine para intrusos
as historias de amor, prohibidas o no, se desarrollan ante la mirada del intruso. Éste se asoma por pequeños orificios, por los ojos de las puertas, se posa detrás del vidrio, de la ventanilla de la recepción, desde la entrada de la escalera. El intruso es el espectador de las películas de Wong Kar Wai.
En sus últimos tres largometrajes más vistos -una trilogía que yo llamo la mesa de tres patas: dos amarillas y una roja- el director chino pone en juego las vueltas de la vida, y la mirada del otro como cómplice de amores y desamores. Se trata de In the mood for love (2000), 2046 (2004) y My Blueberry Nights (2007).
My Blueberry Nights (El Sabor de la Noche) es una película en la que el tiempo lo dicta el correr de las nubes en el cielo… por momentos parece que nada pasara, pero no se puede dejar de ver. La mayoría de planos a través de los vidrios es una propuesta interesante para una película de belleza inesperada, que mezcla la tranquilidad de paisajes desérticos con el murmullo de la metrópolis nocturna.
Al igual que en 2046, el director juguetea con los sentimientos desnudando las verdades de los personajes, en la medida en que va transcurriendo la trama. Y es que, Kar Wai intenta atrapar con sujetos intensos llenos de soledad y desesperanza, pero que siempre viven un comienzo y un final de sus historias. El círculo siempre se cierra.
En, My Blueberry…, Elizabeth (Norah Jones en su debut cinematográfico) recorre gran parte de Norteamérica y conoce personas que le permitirán descubrir que sus tragedias no son las peores, y que hay mucho más allá de una mala relación amorosa. Tiene que reencontrase para volver y comenzar de nuevo.
En 2046, Chow Mo-wan (Tony Leung), un periodista cínico y solitario, está enamorado de una mujer a la que nunca vuelve a ver. Su recorrido no es por todo el país, pero si por diferentes cuerpos de mujeres, vida nocturna y perdición, que lo llevan a reencontrarse con su destino.
Pero ya habíamos visto a Chow Mo-wan en In the mood… como un hombre atrapado en un matrimonio falso y enamorado de una mujer en la misma situación. En la primera entrega de Kar Wai, comenzamos a meter las narices en su vida. Dentro de la habitación, de la oficina, a través del teléfono. Comemos tallarines cada noche con la señora Chan, mientras su esposo se regodea con su amante. Aquí los planos son cortos, al igual que en 2046, cerca de los rostros. Se enfocan en pasillos, puertas, y mesas de bares. Lo prohibido para los protagonistas, se vuelve prohibido para nosotros también. Somos cómplices del secreto que se susurra en el agujero del árbol. Al final, nos volvemos pasajeros de ese tren que va a 2046, de donde la gente nunca regresa.
En My Blueberry…, aunque el director chino se abre a un público más amplio, conserva su esencia y la intensidad de la lentitud que lo identifica. Aquí juega con las expresiones y movimientos. Escenas bien logradas permiten explorar la sensualidad de Rachel Weisz entrando a un bar; la picardía de Natalie Portman apostando su nuevo Jaguar en un juego de cartas; la inexperiencia en los ojos asustados de Norah Jones; y la sensualidad de Jude Law en las escenas de besos, donde el director apuesta la esencia de la película.
Tres patas: dos amarillas niponas y una roja hollywoodense. Polos opuestos, miradas a través del vidrio, el tren que va y viene, la metrópolis y el desierto. El yin y yang de la estética que hace que las historias de Wong Kar Wai se repitan una y otra vez, pero en cuerpos diferentes.
“Algo de mi experiencia encontró su lugar ahí”, dice una voz en off en 2046.
En sus últimos tres largometrajes más vistos -una trilogía que yo llamo la mesa de tres patas: dos amarillas y una roja- el director chino pone en juego las vueltas de la vida, y la mirada del otro como cómplice de amores y desamores. Se trata de In the mood for love (2000), 2046 (2004) y My Blueberry Nights (2007).
My Blueberry Nights (El Sabor de la Noche) es una película en la que el tiempo lo dicta el correr de las nubes en el cielo… por momentos parece que nada pasara, pero no se puede dejar de ver. La mayoría de planos a través de los vidrios es una propuesta interesante para una película de belleza inesperada, que mezcla la tranquilidad de paisajes desérticos con el murmullo de la metrópolis nocturna.
Al igual que en 2046, el director juguetea con los sentimientos desnudando las verdades de los personajes, en la medida en que va transcurriendo la trama. Y es que, Kar Wai intenta atrapar con sujetos intensos llenos de soledad y desesperanza, pero que siempre viven un comienzo y un final de sus historias. El círculo siempre se cierra.
En, My Blueberry…, Elizabeth (Norah Jones en su debut cinematográfico) recorre gran parte de Norteamérica y conoce personas que le permitirán descubrir que sus tragedias no son las peores, y que hay mucho más allá de una mala relación amorosa. Tiene que reencontrase para volver y comenzar de nuevo.
En 2046, Chow Mo-wan (Tony Leung), un periodista cínico y solitario, está enamorado de una mujer a la que nunca vuelve a ver. Su recorrido no es por todo el país, pero si por diferentes cuerpos de mujeres, vida nocturna y perdición, que lo llevan a reencontrarse con su destino.
Pero ya habíamos visto a Chow Mo-wan en In the mood… como un hombre atrapado en un matrimonio falso y enamorado de una mujer en la misma situación. En la primera entrega de Kar Wai, comenzamos a meter las narices en su vida. Dentro de la habitación, de la oficina, a través del teléfono. Comemos tallarines cada noche con la señora Chan, mientras su esposo se regodea con su amante. Aquí los planos son cortos, al igual que en 2046, cerca de los rostros. Se enfocan en pasillos, puertas, y mesas de bares. Lo prohibido para los protagonistas, se vuelve prohibido para nosotros también. Somos cómplices del secreto que se susurra en el agujero del árbol. Al final, nos volvemos pasajeros de ese tren que va a 2046, de donde la gente nunca regresa.
En My Blueberry…, aunque el director chino se abre a un público más amplio, conserva su esencia y la intensidad de la lentitud que lo identifica. Aquí juega con las expresiones y movimientos. Escenas bien logradas permiten explorar la sensualidad de Rachel Weisz entrando a un bar; la picardía de Natalie Portman apostando su nuevo Jaguar en un juego de cartas; la inexperiencia en los ojos asustados de Norah Jones; y la sensualidad de Jude Law en las escenas de besos, donde el director apuesta la esencia de la película.
Tres patas: dos amarillas niponas y una roja hollywoodense. Polos opuestos, miradas a través del vidrio, el tren que va y viene, la metrópolis y el desierto. El yin y yang de la estética que hace que las historias de Wong Kar Wai se repitan una y otra vez, pero en cuerpos diferentes.
“Algo de mi experiencia encontró su lugar ahí”, dice una voz en off en 2046.
La locura también es la muerte
“Como escritora, desde hace mucho estoy muerta. Muerta por juicio”.
Con esta afirmación Jacqueline Goldberg, poeta venezolana, comienza su proemio de Una sal donde estoy de pie (UNICA, 2003). Se trata de la construcción de la mujer sufrida, melancólica que anticipa su muerte, como un secreto. “Hay secretos que requieren ser publicados y ellos son los que visitan al escritor aprovechando su soledad –dijo María Zambrano-, un efectivo aislamiento que le hace tener sed”. Es como la muerte de la mosca en la cocina de Marguerite Duras.
No puedo pensar en la muerte de una mosca, pero debe ser igual a esas noches en las que se está solo de verdad. Uno se desprende, vuela por la habitación, se vuelve a parar en el mismo pensamiento una y otra vez, y nuevamente intenta volar, al final ese vacío termina asfixiando, y no queda otra que rendirse. En algunos momentos, es mejor caer. Si alguien estuviera observando como me desvanezco y termino por cerrar mis alas, me sentiría invadida totalmente. Como si alguien mirara por una ventana, o por un hoyo en la pared, peor, como si alguien me mirara desde arriba como Duras observaba a la mosca, con toda la ventaja que implica mirar desde arriba. “Mi presencia hacía más atroz esa muerte” dice la escritora, mientras insiste en comparar ese letargo con la vida misma.
Cuando Marguerite Duras narra en nueve páginas de Escribir (2006) la muerte de una mosca en la pared de su casa, no queda más que pensar en la soledad. No queda más que reírse de ese estado devastador que hace que una persona, en su sano juicio o no, se siente a contemplar cómo muere una mosca grande, negra y azul. “En esa clase de derrape (…) en el que corremos el riesgo de incurrir”, se justifica.
Muchos pensarán que hay que estar loco para deleitarse viendo morir una mosca, o para escribir luego sobre ello, peor aún, para tomar ese pasaje de un libro y con ello querer enfatizar la relación entre la escritura, la muerte y la soledad.
Vuelvo a Duras cuando señala “Esa muerte de la mosca, se convirtió en ese desplazamiento de la literatura. Se escribe sin saberlo. Se escribe para mirar morir una mosca”.
Es importante aquí, el alegato de la autora sobre la importancia que da a este hecho: “La precisión de la hora de la muerte remite a la coexistencia con el hombre, con los pueblos colonizados, con la fabulosa masa de desconocidos del mundo, la gente sola, la de la sociedad universal. La vida está en todas partes. Desde la bacteria al elefante. Desde la tierra a los cielos divinos o ya muertos” (2006:44)
Quizás estaba loca, posiblemente. Pero la locura es más válida aún para enfrentar los fantasmas. La muerte y la soledad son dos fantasmas, sencillamente. La locura es entonces la vía de escape. La locura fingida, la momentánea, la de una noche, la de un instante viendo una mosca morir.
Recuerdo una frase de Frida Kahlo que dice: “yo quisiera poder hacer lo que me da la gana detrás de la cortina de la locura”. Habla del acto de crear, de lo que se puede fraguar en ese estado en el que se permite jugar con todos los sentidos, en el que nadie se atreve a entrar. Al respecto Duras agrega: “La soledad siempre esta acompañada por la locura. Lo sé. La locura no se ve. A veces sólo se la presiente”.
Para cerrar esta idea, que es sólo un extracto de un ensayo más largo, me remito a la carta que escribe el personaje de Virginia Wolf en The Hours (Stephen Daldry, 2004) cuando antes de morir, en una escena delicada en la que se mete al río y se deja llevar por la corriente, declara por última vez su locura a su marido. Son palabras que dibujan sutilmente lo antes mencionado: “Querido: tengo la certeza de que estoy enloqueciendo nuevamente. Creo que no podría pasar por otro momento tan terrible y esta vez no me recuperaré. Comienzo a escuchar voces. No puedo concentrarme. Entonces hago lo que parece ser mejor”.
Los fantasmas ya no la dejan vivir tranquila, así que agradece el amor que ya no puede corresponder: “Me has dado la mayor alegría posible. Has sido en todo sentido, todo lo que uno puede ser (…) Lo que quiero decir es que toda la felicidad de mi vida te la debo a ti. Has sido muy paciente conmigo e irremediablemente bueno. Todo se ha ido de mí. Excepto la certeza de tu bondad” (…)
“La locura también es la muerte” ,dijo Duras.
No puedo pensar en la muerte de una mosca, pero debe ser igual a esas noches en las que se está solo de verdad. Uno se desprende, vuela por la habitación, se vuelve a parar en el mismo pensamiento una y otra vez, y nuevamente intenta volar, al final ese vacío termina asfixiando, y no queda otra que rendirse. En algunos momentos, es mejor caer. Si alguien estuviera observando como me desvanezco y termino por cerrar mis alas, me sentiría invadida totalmente. Como si alguien mirara por una ventana, o por un hoyo en la pared, peor, como si alguien me mirara desde arriba como Duras observaba a la mosca, con toda la ventaja que implica mirar desde arriba. “Mi presencia hacía más atroz esa muerte” dice la escritora, mientras insiste en comparar ese letargo con la vida misma.
Cuando Marguerite Duras narra en nueve páginas de Escribir (2006) la muerte de una mosca en la pared de su casa, no queda más que pensar en la soledad. No queda más que reírse de ese estado devastador que hace que una persona, en su sano juicio o no, se siente a contemplar cómo muere una mosca grande, negra y azul. “En esa clase de derrape (…) en el que corremos el riesgo de incurrir”, se justifica.
Muchos pensarán que hay que estar loco para deleitarse viendo morir una mosca, o para escribir luego sobre ello, peor aún, para tomar ese pasaje de un libro y con ello querer enfatizar la relación entre la escritura, la muerte y la soledad.
Vuelvo a Duras cuando señala “Esa muerte de la mosca, se convirtió en ese desplazamiento de la literatura. Se escribe sin saberlo. Se escribe para mirar morir una mosca”.
Es importante aquí, el alegato de la autora sobre la importancia que da a este hecho: “La precisión de la hora de la muerte remite a la coexistencia con el hombre, con los pueblos colonizados, con la fabulosa masa de desconocidos del mundo, la gente sola, la de la sociedad universal. La vida está en todas partes. Desde la bacteria al elefante. Desde la tierra a los cielos divinos o ya muertos” (2006:44)
Quizás estaba loca, posiblemente. Pero la locura es más válida aún para enfrentar los fantasmas. La muerte y la soledad son dos fantasmas, sencillamente. La locura es entonces la vía de escape. La locura fingida, la momentánea, la de una noche, la de un instante viendo una mosca morir.
Recuerdo una frase de Frida Kahlo que dice: “yo quisiera poder hacer lo que me da la gana detrás de la cortina de la locura”. Habla del acto de crear, de lo que se puede fraguar en ese estado en el que se permite jugar con todos los sentidos, en el que nadie se atreve a entrar. Al respecto Duras agrega: “La soledad siempre esta acompañada por la locura. Lo sé. La locura no se ve. A veces sólo se la presiente”.
Para cerrar esta idea, que es sólo un extracto de un ensayo más largo, me remito a la carta que escribe el personaje de Virginia Wolf en The Hours (Stephen Daldry, 2004) cuando antes de morir, en una escena delicada en la que se mete al río y se deja llevar por la corriente, declara por última vez su locura a su marido. Son palabras que dibujan sutilmente lo antes mencionado: “Querido: tengo la certeza de que estoy enloqueciendo nuevamente. Creo que no podría pasar por otro momento tan terrible y esta vez no me recuperaré. Comienzo a escuchar voces. No puedo concentrarme. Entonces hago lo que parece ser mejor”.
Los fantasmas ya no la dejan vivir tranquila, así que agradece el amor que ya no puede corresponder: “Me has dado la mayor alegría posible. Has sido en todo sentido, todo lo que uno puede ser (…) Lo que quiero decir es que toda la felicidad de mi vida te la debo a ti. Has sido muy paciente conmigo e irremediablemente bueno. Todo se ha ido de mí. Excepto la certeza de tu bondad” (…)
“La locura también es la muerte” ,dijo Duras.
La mosca de Picasso
Un domingo cualquiera visité el Museo Nacional de Bellas Artes, de Buenos Aires.
Mis ojos se iluminaban al ver obras que sólo conocía por libros o películas. Un Pollock, al lado de un Cézanne, la magia de Manet, más allá un Chagall maravilloso.
Las bailarinas de Degas parecían moverse dentro del marco marrón. Gauguin, Kandinsky, las casi-caricaturas de Miro. En la otra sala Pissarro, Rembrant, Modigliani y un espacio completo para las esculturas de Rodin, donde se levanta imponente un estudio de “El beso”, de finales del siglo XIX.
Incluso, hay en una de las salas solemnes y oscuras, un pequeño Jesús Soto, que me llenó de orgullo y me rememoró a aquella exposición que hiciera el maestro del cinetismo en Maracaibo, en el año 2003, dos años antes de su muerte.
Horas caminando de un lado a otro, volviendo sobre las mejores obras, disfrutándolas una y otra vez. A mi lado podía reconocer los diferentes idiomas de los turistas que también aprovecharon un lindo día de primavera para visitar el museo.
Volvía a una de las salas cuando me percaté de dos obras de Picasso resguardadas por un vinilo. Una, un aguafuerte titulado “Sueño y mentira de Franco”, de 1937; la otra, una cerámica de 1955 titulada “Cabeza de Fauno”.
Pero algo más hay detrás de la protección de plástico: una mosca muerta. Está ahí, forma parte de la obra, está resguardada incluso. Es la mosca de Picasso. Supongo que ninguna persona del Museo se ha percatado de que la mosca yace ahí, al lado del fauno de Picasso, rindiéndole homenaje al arte más allá de la muerte, a la naturaleza enmarcada, a lo simple e insignificante. Hasta Picasso se alegraría.
Esta mosca parece estar llena de colores, es la mosca del museo. No se trata de la mosca en la sopa prostituida en infinidad de chistes, tampoco la mosca grande y azul a la que Marguerite Duras le dedica seis páginas en Escribir. Ni la mosca en la que se convierte el científico Seth Brundle (Jeff Goldblum) en The Fly, la película de ficción dirigida por David Cronenberg en 1986.
Es la mosca de Picasso, la que tiene el privilegio de morir dentro de la obra del famoso pintor español. Nadie más tiene ese placer. Espero volver pronto al Museo y encontrarla ahí. Seguramente no. Seguramente alguien se dará cuenta y entonces la quitarán con asco, con ironía.
La mosca de Picasso simboliza lo que, por años, ha representado el arte para la sociedad: la muerte detrás del vinilo, donde nadie más puede tocarlo, donde pocos pueden observarlo sin pagar, disponible sólo para la élite coleccionista.
En estos tiempos, incluso, se paga entrada para ver una mosca detrás de un vinilo.
Mis ojos se iluminaban al ver obras que sólo conocía por libros o películas. Un Pollock, al lado de un Cézanne, la magia de Manet, más allá un Chagall maravilloso.
Las bailarinas de Degas parecían moverse dentro del marco marrón. Gauguin, Kandinsky, las casi-caricaturas de Miro. En la otra sala Pissarro, Rembrant, Modigliani y un espacio completo para las esculturas de Rodin, donde se levanta imponente un estudio de “El beso”, de finales del siglo XIX.
Incluso, hay en una de las salas solemnes y oscuras, un pequeño Jesús Soto, que me llenó de orgullo y me rememoró a aquella exposición que hiciera el maestro del cinetismo en Maracaibo, en el año 2003, dos años antes de su muerte.
Horas caminando de un lado a otro, volviendo sobre las mejores obras, disfrutándolas una y otra vez. A mi lado podía reconocer los diferentes idiomas de los turistas que también aprovecharon un lindo día de primavera para visitar el museo.
Volvía a una de las salas cuando me percaté de dos obras de Picasso resguardadas por un vinilo. Una, un aguafuerte titulado “Sueño y mentira de Franco”, de 1937; la otra, una cerámica de 1955 titulada “Cabeza de Fauno”.
Pero algo más hay detrás de la protección de plástico: una mosca muerta. Está ahí, forma parte de la obra, está resguardada incluso. Es la mosca de Picasso. Supongo que ninguna persona del Museo se ha percatado de que la mosca yace ahí, al lado del fauno de Picasso, rindiéndole homenaje al arte más allá de la muerte, a la naturaleza enmarcada, a lo simple e insignificante. Hasta Picasso se alegraría.
Esta mosca parece estar llena de colores, es la mosca del museo. No se trata de la mosca en la sopa prostituida en infinidad de chistes, tampoco la mosca grande y azul a la que Marguerite Duras le dedica seis páginas en Escribir. Ni la mosca en la que se convierte el científico Seth Brundle (Jeff Goldblum) en The Fly, la película de ficción dirigida por David Cronenberg en 1986.
Es la mosca de Picasso, la que tiene el privilegio de morir dentro de la obra del famoso pintor español. Nadie más tiene ese placer. Espero volver pronto al Museo y encontrarla ahí. Seguramente no. Seguramente alguien se dará cuenta y entonces la quitarán con asco, con ironía.
La mosca de Picasso simboliza lo que, por años, ha representado el arte para la sociedad: la muerte detrás del vinilo, donde nadie más puede tocarlo, donde pocos pueden observarlo sin pagar, disponible sólo para la élite coleccionista.
En estos tiempos, incluso, se paga entrada para ver una mosca detrás de un vinilo.
La rodilla de Bruno
En este edificio, de apenas dos pisos y gente delgada, casi todos prefieren subir y bajar por las escaleras. Pocos toman el ascensor, a menos que el caso lo amerite. Bruno lo usa siempre pues viene a buscar o a dejar el equipo fotográfico; sólo una o dos veces por semana, depende de las sesiones que le corresponda hacer para la edición mensual de la revista.
Siempre lo veo llegar, con su chaqueta marrón y su cabello negro despeinado. Con un andar pausado, saluda a todos con un beso en la mejilla. Yo recibo mi beso de vez en cuando, es el premio por ir a trabajar todos los días. Cuando suena el ascensor, mi corazón se acelera a la espera de ese beso. Lo veo pasar ante mí como un modelo de pasarela. Disimulo que escribo en la computadora, mientras mis ojos se deleitan mirando su porte. Bruno no se parece a los actores de películas. Se parece a los fotógrafos de los actores de las películas, que es mucho mejor. Nunca he preguntado si tiene novia o vive con la mamá, si viaja en autobús o cuál es su número telefónico. Creo firmemente que esos datos me los dirá él, con su voz dulce y encantadora, cuando se voltee a mirarme. Cuando Bruno no viene a la oficina, los días son más largos y aburridos. Sus cortas visitas alegran siempre mis tardes.
Hace quince días que el trabajo se me hace más pesado debido al malestar por una torcedura en el tobillo izquierdo que me obliga a caminar coja. La llegada del fotógrafo es lo único que me entretiene, y como no puedo andar mucho –y menos delante de él, pues no creo que le gusten las cojas- lo contemplo mejor desde mi escritorio, con vista panorámica a toda la oficina.
Un lunes llegó Bruno a eso de las 2 de la tarde, yo apenas terminaba de comer. Sentada en mi puesto estratégico, observé cómo bajó del ascensor arrastrando una pierna. Mi mente se iluminó. Me alegré de su desgracia, pues sentía que nos acercaba, que había alguna excusa para conocernos mejor y descubrir que el destino nos había puesto en el mismo camino. Estábamos pasando por lo mismo: la invalidez, la incomodidad, el dolor. Definitivamente, era una señal.
Traté de no moverme, de no ser impulsiva y esperar el momento exacto para decirle que sabía por lo que estaba pasando, que yo también lo padecía, que yo también estaba coja. Cuando se acercó a mí, lo miré fijamente a los ojos, tragué grueso mi timidez y le pregunté: -¿Qué te pasó? -Me lastimé la rodilla jugando fútbol, dijo.
En ese momento la luz que nos iluminaba desde arriba desapareció. Me sentí sola en un desierto. Todas las voces callaron, todos desaparecieron. Mi mente retrocedió quince días, al momento cuando resbalé del armario mientras buscaba el suéter gris para el frío. La imagen era clara: caí después de haberme tomado una botella de vino tinto. Había bailado y bebido toda la noche, estaba tan borracha que no sentí dolor hasta el otro día. Me quedé callada, colmada de vergüenza. Sonreí y bajé la mirada. Supe entonces que esta historia había terminado.
Escribir cartas de amor
"A partir de cierto punto no hay retorno, ese es el punto donde hay que llegar"
Kafka
Hoy quiero escribir cartas de amor. Escribir cartas de amor no debe ser tan fastidioso o cursi como muchos piensan; tampoco debe ser una manera de matar el tiempo, requiere de dedicación. Es una especie de deuda pendiente. Para mí, escribir cartas de amor es una forma de exorcizar los demonios.
Muchos personajes de la historia han dejado una estela de correspondencia que los desnuda ante el mundo. Así lo demuestra libros como 99 cartas de amor (Debolsillo, 2007) que reúne los mejores mensajes de amor de Goethe, Freud, Chopin, Franco, entre otros. Sin embargo, apelando a mi memoria criolla, prefiero recordar otros casos de importantes correspondencias como las cartas entre Simon Bolívar y su adorada Manuelita Sáenz, un epistolario que Diego Rizquez recogió luego en su película Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador, y de la cual siempre recuerdo una frase con claridad: “He recorrido miles de kilómetros, desde tu última carta hasta aquí”. Aunque en el largometraje la frase no es exacta al libro, el personaje de Manuela logra transmitir lo que significan esas palabras después de meses sin ver a su amado.
Si yo tuviera meses sin ver al hombre que amo, sería más extensa en mis palabras, mas desesperada:
“Sebastián, hace varios días que no se ti. No pasa una noche en que no piense en tu regreso. Trato de imaginar como será el momento en que te vea y pueda decirte, sin contener mi alegría, que te he extrañado. Mis noches son solitarias y largas, pero no tristes, pues sólo pensar que deseas regresar a verme, llena de satisfacción mi alma. Te espero con ansias y con el profundo deseo de sentirte cerca de mí, una vez más. En esta carta te entrego mi vida, porque siento que contigo hay una posibilidad de volver a sentir. No temas a mi entusiasmo, se que hay riesgos, que hay diferencias que superar, distancias que acortar, pero eso me tiene sin cuidado, ¿acaso no es así como se construye una relación?, ¿acaso lo más divertido de una pareja no es esa manera de tratar de complementarse? Demos una oportunidad a esto que sentimos, a esta cosquillita en el estómago, sin temor al después. En esta etapa de nuestras vidas, no tenemos nada que perder. Espero tu regreso”.
Al que amé y no correspondió mis sentimientos podría decirle en pocas líneas lo que con miles de lágrimas jamás pude:
“Sebastián, fui una tonta al pensar que si volvíamos a encontrarnos habría un poquito de esperanza para nosotros. Pero hoy, igual que hace algunos años, siento que no soy correspondida. Esa última noche contigo no se si lloraba porque añoraba lo que tuvimos, nuestra vida juntos, o porque sabía lo que vendría después. No tuviste ningún gesto conmigo después de nuestro reencuentro. Me sentí de nuevo como la tonta que siempre fui. Si alguna vez volvemos a encontrarnos podré decirte, firmemente, que cada vez me duele menos tu ausencia y que el tonto siempre has sido tú, por no saber amarme cuando pude darte mi vida”.
Finalmente, a aquel que abandoné, al fantasma que no me deja dormir tranquila, al secreto que llevo escondida, no tendría más que decirle que:
“Sebastián, he dejado atrás todo lo que me vio crecer. Siento que he abandonado a mis seres queridos, a ti, especialmente. Espero puedas perdonarme. La vida nos ha llevado por caminos distintos, sin embargo, estoy conciente de que no he hecho mucho por lograr que esos caminos se encuentren. Mientras más libertad tuve, más quise. Ahora que he volado, me doy cuenta que debo regresar al lugar de donde partí, pues es la única manera de volver a levantar las alas”.
En Cartas inéditas entre de Maupassant a Flaubert (París, 1929), se lee una frase que el escritor francés escribió en 1879 a su amigo el novelista Gustave Flaubert, que resume lo único que me queda por decir luego de estos intentos de exorcismo: “Perdón por estos garabatos”.
Kafka
Hoy quiero escribir cartas de amor. Escribir cartas de amor no debe ser tan fastidioso o cursi como muchos piensan; tampoco debe ser una manera de matar el tiempo, requiere de dedicación. Es una especie de deuda pendiente. Para mí, escribir cartas de amor es una forma de exorcizar los demonios.
Muchos personajes de la historia han dejado una estela de correspondencia que los desnuda ante el mundo. Así lo demuestra libros como 99 cartas de amor (Debolsillo, 2007) que reúne los mejores mensajes de amor de Goethe, Freud, Chopin, Franco, entre otros. Sin embargo, apelando a mi memoria criolla, prefiero recordar otros casos de importantes correspondencias como las cartas entre Simon Bolívar y su adorada Manuelita Sáenz, un epistolario que Diego Rizquez recogió luego en su película Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador, y de la cual siempre recuerdo una frase con claridad: “He recorrido miles de kilómetros, desde tu última carta hasta aquí”. Aunque en el largometraje la frase no es exacta al libro, el personaje de Manuela logra transmitir lo que significan esas palabras después de meses sin ver a su amado.
Si yo tuviera meses sin ver al hombre que amo, sería más extensa en mis palabras, mas desesperada:
“Sebastián, hace varios días que no se ti. No pasa una noche en que no piense en tu regreso. Trato de imaginar como será el momento en que te vea y pueda decirte, sin contener mi alegría, que te he extrañado. Mis noches son solitarias y largas, pero no tristes, pues sólo pensar que deseas regresar a verme, llena de satisfacción mi alma. Te espero con ansias y con el profundo deseo de sentirte cerca de mí, una vez más. En esta carta te entrego mi vida, porque siento que contigo hay una posibilidad de volver a sentir. No temas a mi entusiasmo, se que hay riesgos, que hay diferencias que superar, distancias que acortar, pero eso me tiene sin cuidado, ¿acaso no es así como se construye una relación?, ¿acaso lo más divertido de una pareja no es esa manera de tratar de complementarse? Demos una oportunidad a esto que sentimos, a esta cosquillita en el estómago, sin temor al después. En esta etapa de nuestras vidas, no tenemos nada que perder. Espero tu regreso”.
Al que amé y no correspondió mis sentimientos podría decirle en pocas líneas lo que con miles de lágrimas jamás pude:
“Sebastián, fui una tonta al pensar que si volvíamos a encontrarnos habría un poquito de esperanza para nosotros. Pero hoy, igual que hace algunos años, siento que no soy correspondida. Esa última noche contigo no se si lloraba porque añoraba lo que tuvimos, nuestra vida juntos, o porque sabía lo que vendría después. No tuviste ningún gesto conmigo después de nuestro reencuentro. Me sentí de nuevo como la tonta que siempre fui. Si alguna vez volvemos a encontrarnos podré decirte, firmemente, que cada vez me duele menos tu ausencia y que el tonto siempre has sido tú, por no saber amarme cuando pude darte mi vida”.
Finalmente, a aquel que abandoné, al fantasma que no me deja dormir tranquila, al secreto que llevo escondida, no tendría más que decirle que:
“Sebastián, he dejado atrás todo lo que me vio crecer. Siento que he abandonado a mis seres queridos, a ti, especialmente. Espero puedas perdonarme. La vida nos ha llevado por caminos distintos, sin embargo, estoy conciente de que no he hecho mucho por lograr que esos caminos se encuentren. Mientras más libertad tuve, más quise. Ahora que he volado, me doy cuenta que debo regresar al lugar de donde partí, pues es la única manera de volver a levantar las alas”.
En Cartas inéditas entre de Maupassant a Flaubert (París, 1929), se lee una frase que el escritor francés escribió en 1879 a su amigo el novelista Gustave Flaubert, que resume lo único que me queda por decir luego de estos intentos de exorcismo: “Perdón por estos garabatos”.
El patio
Ahora la
llamamos “la casa vieja”, pero antes se llamaba Celsa. Es la casa donde mis 20
primos y yo crecimos, aunque unos más que otros. La casa se la dejó mi abuelo
Bernardo a Mima, con los discos en la pieza, la lámpara de neón en el patio y
el televisor anaranjado, con imagen en blanco y negro, encima de la heladera.
También la mesa de fórmica verde en la cocina, donde lo vi por última vez,
antes que la muerte se lo llevara.
La casa
tenía un patio grande al que se accedía por la cocina. En él soñé una vida, mientras
veía caer los mangos del árbol de los vecinos. Los gusanos peludos también
caían, pero mi abuela Mima los quemaba antes de que pudieran picarnos. Nunca
entendí por qué nos decía, a mis primos y a mí, que los gusanos picaban, si no
tienen pico.
Ese patio
era mi todo. Ahí dejé volar los juguetes, los lanzaba hacia arriba y no los
atajaba. Por eso, mil años después, mi hermana tenía sus muñecas intactas y las
mías habían desaparecido.
Cuando el
tío Gordo trabajaba de camionero en una empresa de alimentos, guardaba en el
patio las cavas amarillas donde transportaba el pollo congelado. Con esas cajas
construíamos casas, barcos, edificios, carros. Era como un lego gigante. Podíamos pasar todo el día en el patio, pero el
regaño de Mima explotaba desde la ventana de la cocina, obligándonos a tomar un
baño y sacarnos la mugre de encima.
A Mima no
le molestaba que jugáramos, mientras no la molestáramos en su costura. Sólo se
preocupaba porque no gastáramos mucha agua cuando jugábamos con la manguera y
porque, a la hora de la cena, estuviéramos limpios. De vez en cuando, se
alteraba con alguna de mis travesuras, como aquel día que observé una avispa en
el marco de la puerta y –como si nada- me levanté la blusa y la aplasté con mi
estómago. No pensé, sólo lloré, mucho más cuando mi abuela me estrujó la herida con ajo triturado.
Ese patio
era el circo, el parque de diversiones, la escuela. Las cuerdas donde se tendía
la ropa, formaban un techo para la casa imaginaria, la malla de voleibol, las
sogas que atravesaban el pantano…
En el patio
veía salir y ocultarse el sol todos los días. -Mucho sol, ya no, salió otra
vez, se volvió a ir-. Pensaba que la razón por la que el sol “iba y venía” era
porque Dios, que vivía en el cielo, vendía carteras. Entonces cada vez que una
mujer iba a ver una cartera él iba a buscarlas en el armario de su cuarto y
prendía la luz, y cuando salía del cuarto, la apagaba. Algunos meses del año se
vendían más carteras.
Nunca se me
ocurrió preguntar por el sol, me gustaba esa idea que parecía mágica. Con todas
las cosas que tenía que hacer Dios, todavía le daba tiempo de vender carteras.
Estoy segura de que, si hubiese ido a ese patio, también se habría divertido
como mis 20 primos y yo. Amamos tanto ese patio que siempre que nos reunimos lo
recordamos.
La casa
sigue ahí, frente a “los bloques”. La recuerdo tan grande que, ahora cuando me
pierdo en la ciudad y paso por el frente, la veo muy pequeña. Se ha envejecido
sin nosotros, se ha hecho más diminuta sin mis suecos sonando por los cuartos;
más gris sin las cayenas en la esquina del jardín.
Y Dios
sigue vendiendo carteras.
No-feliz
Me cuesta
equilibrar el agua caliente y el agua fría. A veces me quemo y otras me
congelo. Mis pensamientos están en esa bibliografía del ensayo de Rilke que no
termino de asimilar ¿cuál autor dijo esto?, ¿cuál refuta aquello? La radio
canta a todo volumen, pero la melodía se confunde con el chapoteo del agua en
la bañera y con mi voz desafinada. Me escucho cantando y me doy cuenta de lo
feliz que me siento.
Repaso los
hechos: sábado, 11:30 de la noche, dos días metida en un café escribiendo un
ensayo para entregar en una semana, un amigo -de los poquísimos que tengo-
cumple años y tiene una fiesta “sin censura” a la que no voy, me duele el
estómago, producto de la desesperación con la que me comí medio kilo de pasta
verde, después de estar toda la tarde frente a la computadora. Pero me siento
absurdamente feliz.
Pienso en
las razones y vienen a mi mente diferentes rostros, la mayoría, de hombres,
incluso de algunos con los que no he salido, aún. No encuentro la razón -ni el
rostro culpable- que me produce esta sensación. Canto alto, ya no escucho la
música y desafino más. Ridículamente feliz.
No me baño
en mi baño, no duermo en mi cama, no camino por mis calles. Pienso en el regreso
y me doy cuenta de que la razón de mi presunta felicidad es el estar conciente
del largo receso. En otro país, pero lo disfruto. Cierro la ducha, me pongo mi
mono negro de todas las noches y vuelvo a mi computadora, fiel compañera que me permite poder recalcular y no-decir
la no-razón de ningún-hombre que me hace, en el fondo, no-feliz.
Descubriendo a Forrester
Me gustaría creer que William Forrester existió. Creer que fue un escritor escosés que se radicó en New York y escribió un único libro que le valió el Pulitzer: Avalon landing.
En realidad, fue sólo un personaje que construyó –muy acertadamente- Gus Van Sant, basado en la vida del enigmático escritor J.D. Salinger. Ese es el Forrester que quise conocer, el de Finding Forrester (2000), interpretado por Sean Connery.
Es una de las primeras películas en DVD que compre –original, por cierto-, cuando aún no era conciente de que me gustaba escribir. No recuerdo haber escrito nada hace unos diez años atrás y si lo hice, no creo que quiera leerlo. Seguramente sería uno de esos textos de ángeles o princesas, de mi época de adolescente soñadora y feliz.
Ahora, gracias a que no soy tan soñadora y mucho menos feliz, es que he descubierto mi pasión por la escritura y por el cine; dos maneras de vida que merodean cerca del arte, pero que son mucho más que eso.
“¿Por qué las palabras que escribimos para nosotros son mejores que las que escribimos para los demás?” se pregunta Forrester en la película. No da respuesta pero pienso que es porque debemos escribir para nosotros mismos, tal como lo dijo Rilke.
Siempre me ha gustado “coleccionar” frases. No se si sea el término correcto, pues las frases no son objetos que pueden guardarse en un caja o, en una representación posible, escribirlas en papel y guardarlas en un cajita de cartón como el primer diente del bebé primerizo. No sería lo mismo, pues la esencia no está en guardarlas, ni siquiera en decirlas, si no en recordarlas en el momento justo.
Cuando comencé a dar clases en la universidad, en el año 2001, me faltaba la principal herramienta del docente: la experiencia. Así que me valía de esa bibliografía que pasa de generación en generación –y que reproché durante mi oficio de periodista- y recurría a las frases que había escuchado antes y que se habían clavado en mi pobre memoria, como el puñal de Pedro Navaja.
Recuerdo que cuando comenzaba un curso nuevo le recordaba a mis estudiantes, por lo menos las cinco primeras clases, que para poder ser buenos periodistas debían seguir el consejo de John Lee Anderson: “Leer kilómetros, para poder escribir metros”. Todavía lo digo en algunas ocasiones.
Pero en las prácticas, siempre recurría a la mejor frase de Forrester: “Primero escribes con tu corazón, luego escribes con tu cabeza”. Hoy veo la película otra vez y descubro la segunda parte de esta frase maravillosa: “La primera clave para escribir es escribir”. Quisiera poder decirlo ahora a mis estudiantes pasados.
Si bien arrastro a la papelera el ochenta por ciento de lo que escribo, lo hago consciente de que ese es mi ejercicio diario: escribir. No es ir al gimnasio, ni hacer yoga, sacar a pasear al perro, o ver la novela todas las noches; no, es simplemente escribir.
Se trata de “arrancar un verbo al silencio” como lo dijo Barthes. “Los escritores escriben para que los lectores lean”, dijo Forrester. “Escribir para ejercitar la mente y el corazón”, digo yo.
A esto puedo agregar –muy sabiamente- que, en este nivel, donde se escribe para uno mismo, y los pocos que te leen son tus amigos, el ejercicio se convierte en diversión. Cada frase es como una montaña rusa.
“A veces, el simple ritmo de escribir, nos lleva de la página uno a la dos” le dice Forrester a Jamal Wallace cuando lo sienta frente a su vieja máquina oxidada para que comience el ejercicio. Yo espero que me lleve a la próxima entrada de este blog.
En realidad, fue sólo un personaje que construyó –muy acertadamente- Gus Van Sant, basado en la vida del enigmático escritor J.D. Salinger. Ese es el Forrester que quise conocer, el de Finding Forrester (2000), interpretado por Sean Connery.
Es una de las primeras películas en DVD que compre –original, por cierto-, cuando aún no era conciente de que me gustaba escribir. No recuerdo haber escrito nada hace unos diez años atrás y si lo hice, no creo que quiera leerlo. Seguramente sería uno de esos textos de ángeles o princesas, de mi época de adolescente soñadora y feliz.
Ahora, gracias a que no soy tan soñadora y mucho menos feliz, es que he descubierto mi pasión por la escritura y por el cine; dos maneras de vida que merodean cerca del arte, pero que son mucho más que eso.
“¿Por qué las palabras que escribimos para nosotros son mejores que las que escribimos para los demás?” se pregunta Forrester en la película. No da respuesta pero pienso que es porque debemos escribir para nosotros mismos, tal como lo dijo Rilke.
Siempre me ha gustado “coleccionar” frases. No se si sea el término correcto, pues las frases no son objetos que pueden guardarse en un caja o, en una representación posible, escribirlas en papel y guardarlas en un cajita de cartón como el primer diente del bebé primerizo. No sería lo mismo, pues la esencia no está en guardarlas, ni siquiera en decirlas, si no en recordarlas en el momento justo.
Cuando comencé a dar clases en la universidad, en el año 2001, me faltaba la principal herramienta del docente: la experiencia. Así que me valía de esa bibliografía que pasa de generación en generación –y que reproché durante mi oficio de periodista- y recurría a las frases que había escuchado antes y que se habían clavado en mi pobre memoria, como el puñal de Pedro Navaja.
Recuerdo que cuando comenzaba un curso nuevo le recordaba a mis estudiantes, por lo menos las cinco primeras clases, que para poder ser buenos periodistas debían seguir el consejo de John Lee Anderson: “Leer kilómetros, para poder escribir metros”. Todavía lo digo en algunas ocasiones.
Pero en las prácticas, siempre recurría a la mejor frase de Forrester: “Primero escribes con tu corazón, luego escribes con tu cabeza”. Hoy veo la película otra vez y descubro la segunda parte de esta frase maravillosa: “La primera clave para escribir es escribir”. Quisiera poder decirlo ahora a mis estudiantes pasados.
Si bien arrastro a la papelera el ochenta por ciento de lo que escribo, lo hago consciente de que ese es mi ejercicio diario: escribir. No es ir al gimnasio, ni hacer yoga, sacar a pasear al perro, o ver la novela todas las noches; no, es simplemente escribir.
Se trata de “arrancar un verbo al silencio” como lo dijo Barthes. “Los escritores escriben para que los lectores lean”, dijo Forrester. “Escribir para ejercitar la mente y el corazón”, digo yo.
A esto puedo agregar –muy sabiamente- que, en este nivel, donde se escribe para uno mismo, y los pocos que te leen son tus amigos, el ejercicio se convierte en diversión. Cada frase es como una montaña rusa.
“A veces, el simple ritmo de escribir, nos lleva de la página uno a la dos” le dice Forrester a Jamal Wallace cuando lo sienta frente a su vieja máquina oxidada para que comience el ejercicio. Yo espero que me lleve a la próxima entrada de este blog.
La insistente soledad de Marguerite Duras
Marguerite Duras es una de esas escritoras que se meten por la piel. Intensa, apasionada, trastocada, logra narrar con rara divinidad hechos tan comunes como la muerte de una mosca. Una vida de altos y bajos es el origen de una escritura radical y profunda y un resumen de ello es Escribir (Tusquets Editores, 1994) donde los sentimientos, las frustraciones y los recuerdos tormentosos están por encima de la estructura.
Se trata de cinco lecturas que asemejan un ejercicio de la autora, de esos en los que uno se sienta ante la hoja en blanco y comienza a escribir por inercia, por pasión, por compromiso con la vida. Duras lo hizo con la convicción de que escribe porque quiere, “nunca descubriré por qué se escribe ni cómo se escribe”. Una lectura fuerte pero amena que atrapa desde el comienzo y donde se desnuda un personaje cargado de soledad y belleza.
“Escribir: es lo único que llenaba mi vida y la hechizaba. Lo he hecho. La escritura nunca me ha abandonado”, dice Duras en medio de los recuerdos de una cruda realidad entre desamores, tristezas, angustias y alcohol. El libro está conformado por cinco relatos divorciados uno de otro, planteados en tiempo y espacio diferentes, pero reflejo de sus pasiones, entre ellas, escribir.
En el capítulo Escribir la autora analiza lo que ha sido su escritura partiendo del lugar que encierra sus fantasmas y donde nacieron sus mejores obras, su casa en Neauphle-le-Chàteau. Rememora sus amantes, sus amigos, sus momentos más críticos llenos de miedo y lo que significó ese espacio en su obra literaria, “mis libros salen de esta casa”, subrayó. Un segundo texto, La muerte del joven aviador inglés, resume la impresión de Duras ante un hecho inolvidable. Aquí, aprovecha la historia de un pueblo que acogió a un aviador de 20 años luego de su muerte durante la guerra, para desahogar su tristeza por la pérdida de su hermano, también acaecida en la guerra. Posteriormente, está Roma, un corto y febril extracto del guión de una de las películas escritas por Duras, y donde asoma el romanticismo en la prosa de la autora. Dos textos complementan el libro: El número puro y La exposición de la pintura, una especie de contemplación del mundo exterior desde su propia experiencia. En el primero, Duras no pierde la oportunidad de reiterar su odio a los alemanes – “Quizá nunca se sepa lo que hubiera bastado para que ese pasado alemán dejara de tejerse en nuestra vida. Quizá no se sepa nunca”-; el segundo no es más que un relato que refleja más su inclinación por las artes y los amigos.
Entre el relato y el guión
Marguerite Duras nació en Saigón en abril de 1914, estudió en Francia y participó en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Se casó con Robert Antelme en 1939 y tres años después perdieron un hijo. Se divorció en 1946, posterior al regreso de Antelme de los campos de concentración.
Su obra literaria va desde la novela autobiográfica (Un dique contra el Pacífico, 1950) hasta los relatos cortos. Su obra más importante fue El amante (1984), que ganó el Premio Goncourt y fue traducida a cuarenta idiomas. Sin embargo son El Vicecónsul (1966) y El arrebato de Lol V. Stein (1964) las que marcan su vida, y a las que vuelve una y otra vez en Escribir, publicado dos años antes de su muerte en marzo de 1996, a causa de un cáncer de garganta. A su obra literaria se suman docenas de piezas de teatro y varios guiones cinematográficos, entre ellos el de Hiroshima mon amour (Alain Resnais, 1959).
Amada y odiada en vida, es más recordada después de su muerte. En París no se acaba nunca (2003), Enrique Vila-Matas recuerda cuando en 1974, Duras le apuntó en una hoja de papel los pasos para volverse escritor, esos pasos dieron pie, veinte años después, a Escribir.
Marguerite Duras se obsesiona con la autobiografía, se repite en sus libros, los define como ilegibles: “Tan lejos de cualquier habla como lo desconocido de un amor sin objeto”. También son totales e irreverentes. En Escribir, es recurrente su obsesión por la soledad y la desesperanza. Se contradice por momentos, duda, reafirma, se nota desequilibrada y lo sabe -siempre lo supo-, y es eso lo que permite leer un texto suyo, y estremecerse.
Maricel
Diciembre
de 1980. Volvemos a encerar el piso rojo. Me gusta estar descalza puliendo la
cerámica y, después de terminada la jornada, ver mis pies manchados del color
de la sangre. Maricel y yo lo disfrutamos juntas: nada como pulir el piso
descalzas, con el tumbao de la gaita que sale desde la pieza de estar, que solo
escuchamos cuando dejamos descansar la pulidora.
Tiene 16
años, yo tengo 6. Nerviosa, vestida de rosado, camino al altar llevando los
anillos en una almohada de satín blanco bordado, con cuidado para que no se
caigan. La corona de flores me pica en la cabeza. Ella viene detrás con su vestido
blanco, largo. La veo alta, más bella que nunca. Siento sus ojos encima de mí,
vigilando cada detalle, mientras aparenta ser feliz. Me recuerda a la actriz de
la telenovela, la que nos hace llorar todas las noches a las 9, antes de ir a
dormir.
Este
diciembre es diferente, marcará los venideros. Maricel, mi tía, mi hermana, se
casó con Roberto, el que jugaba baloncesto en el parque y que tantas veces
fuimos a ver perder. Suenan los Cardenales en el picó, la carátula del disco de
los pájaros rojos se repite cada año en la casa vieja. Cantamos las gaitas y
bailamos. Ella me enseña a bailar. El gusto por la música es la herencia que
nos dejó mi abuelo, quien compartía su profesión de contador con la aventura de
locutor. Ella es igual a su papá, le encanta tener el mueble de la pieza lleno
de discos. Pide algunos prestados o los compra y grabamos los casetes. Me
regaña porque quiero grabar la canción que más me gusta dos y tres veces en el
mismo casete, del mismo lado.
Pronto, las
navidades traerían otros invitados. Dos años después nació una niña que llamó
Mayarí, una combinación de los nombres de sus dos abuelas. Quiero ser la
madrina, pero no me deja, apenas tengo 8 años, y Maricel, apenas, 18. Todavía adolescente,
ya carga con un matrimonio obligado, una niña hermosa y la promesa de una vida
mejor.
Hace días
que no la veo. Estoy de vacaciones lejos. Fue ese agosto de 1986 en el que todo
cambió, cuando la flaca decidió llevarse a mi abuela y las niñas –ya tenía
otra- al otro lado del país. Ya no hay matrimonio, no hay casa vieja. Yo me
quedo con mi papá porque todos piensan que es lo mejor para mí. Aún no lo
asimilo, pero tengo un novio.
Inicia la
temporada gaitera y escucho el repique de la tambora que anuncia las fiestas.
Me emociona, pero me doy cuenta de que no habrá piso rojo encerado este año, y
entonces me hago la idea de que ese diciembre la volveré a ver. De aquí en adelante
compartimos cartas, llamadas, algunos días de vacaciones, los recuerdos y las
gaitas. Las gaitas que suenan en todo el país avisando que hay que prepararse
para las fiestas decembrinas, siempre con la esperanza del encuentro.
Los años pasan.
Un desamor tras otro, y detrás los hijos, y detrás las cortas alegrías y las
largas tristezas, las arrugas de la cara y las tetas caídas. Maricel va
cambiando con cada embarazo, se aferra a lo que cree correcto, pero cada
decisión que toma es peor que la otra. Aún así no da su brazo a torcer, no
regresa. Yo voy creciendo como mujer, voy descubriendo el mundo, las mismas
alegrías y tristezas, pero en menor intensidad. Las comparaciones las hacemos
desde nuestras soledades, en cada extremo del país.
Los
encuentros cortos tras las distancias nos permiten ver que ya no somos las
mismas. Tengo 34 años y cientos de complejos, ella 44 y seis hijos. La vida le
ha dado un vuelco de 180 grados, el círculo que comenzó con aquel matrimonio
aún no se cierra. No logro encontrar aquella flaca despreocupada, altanera y
ocurrente que siempre quise ser. Sólo conservo su humor negro y despiadado,
honrándola en cada burla.
Escucho una
gaita y no me suena igual. Quizás este diciembre, lejos de casa, sentiré lo
mismo que Maricel ha sentido desde hace más de veinte años lejos de aquel picó.
Quizás recordemos el piso rojo encerado de la casa vieja donde quedaron
marcados nuestros mejores años. Quizás lo recordemos esta navidad y volvamos a
llorar.
Rilke
“… los versos no son, como la gente cree, sentimientos (…), son experiencias”... R.M.R.
Puedo describir como “maravillosa” la experiencia de leer Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke. Aunque sentía un cierto rechazo a la lectura obligada para la clase, el libro se convirtió para mí en una especie de guía de algo que no hago continuamente con seriedad, escribir; pero que -creo- tendré que dejar fluir en algún momento.
Apenas seleccioné algunos párrafos de los que más me gustaron, de los que uno pasa rayita roja por debajo de la letra para ubicarlos fácilmente y releerlos una y otra vez, como quien tararea su canción preferida. Son algunos párrafos de un epistolario entre dos poetas.
Este texto no tiene formato, ni reglas, no haré una introducción al libro, no tiene ni siquiera bibliografía, es sólo una reflexión, nada profunda, sobre un contenido maravilloso y su efecto en mí, en este tiempo y espacio. Es un texto personal.
Dice Rilke:
“(…) en el fondo, y justo cuando se trata de las cosas más profundas e importantes, estamos indeciblemente solos y para que uno pueda aconsejar, hasta ayudar, al otro, tienen que ocurrir muchas cosas, tiene que lograrse mucho, producirse toda una constelación de cosas, para que alguna vez resulte”.
Dos palabras claves hay en este párrafo, dos palabras muy comunes en mi lenguaje: “cosas”, esa manera de explicar cualquier sentimiento, sensación y objeto que no sabemos, en ese justo momento, como definir. Y “mucho”, el mejor adjetivo: mucho. Todo siempre es mucho en lo cotidiano: tengo mucha hambre, hay mucho frío, te quiero mucho, tiene que lograrse mucho; parece que no pudiéramos vivir sin el mucho.
Y es que tiene que lograrse mucho para poder conocerse a sí mismo, y pero aún, para conocer al otro. Repaso una época difícil, hace algunos años, en la que tuve que mirar hacia dentro, producto de una profunda depresión. Tuve que volver a mi interior, reconocerme, y comenzar ese juego que aun no termina. Tratar de entrar, preguntar, reflexionar, comparar, es todo parte del juego. Siempre decimos que nos conocemos, pero no es hasta que nos leemos, por ejemplo, que nos damos cuenta de quiénes somos o pretendemos ser. Es mejor ejercicio que mirarse al espejo, escribir sobre sí mismo, sobre el otro, sobre la vida.
Amar los libros
“Viva por un tiempo en estos libros, aprenda de ellos lo que le parezca digno de ser aprendido; pero, sobre todo, ámelos. Este amor le será correspondido mil y mil veces; y como quiera que vaya a ser su vida, este amor –estoy seguro de ello- pasará por el tejido de su devenir, como uno de los más importantes hilo entre los hilos de sus experiencias, decepciones y alegrías”.
Recuerdo que antes de bajarme del carro, la última vez que vi a Lombardi, mi antiguo jefe e imagen paterna durante los últimos años, me dijo que la decisión estaba en mis manos: podría venirme a Buenos Aires y tener una vida bohemia, o incluso tener una vida bohemia pero aprobar mis estudios. Me recalcó, casi en negritas y mayúscula, que más que las clases, la experiencia me la daría la ciudad, caminarla, recorrerla, apoderarme de ella y de sus espacios, pertenecer. Ahora cuando voy a una plaza y me siento a ver si aparece alguna iguana, recuerdo las palabras de ese viejo sabio. Estoy amando la ciudad, estoy amando lo que ella produce en mí, como hice con las cosas que dejé. Leo a Rilke y digo: amo esta ciudad, amo lo que tengo ahora y lo que dejé atrás. Amo cada uno de los libros que esperan dentro de una caja plástica, que yo regrese por ellos.
Lo mejor que Rilke dijo fue: ame los libros. No habla de leerlos, de estudiarlos, sino de amarlos. Una relación que va más allá de lo terrenal, donde la reciprocidad, la correspondencia, valida la entrega absoluta. No se trata de un gusto, se trata de amor y de vivir de ellos. Una de las mejores imágenes literarias que he percibido últimamente; la verdad, no recuerdo otra para comparar.
De soledades…
“Y si volvemos a hablar de la soledad queda cada vez más en claro que en el fondo no es nada que se pueda elegir o dejar. Somos solitarios. Uno puede engañarse al respecto y hacer como si no fuera así. Eso es todo”.
“Somos solitarios”, bien podría ser un buen argumento para el ejercicio de escribir, la verdad es que es una realidad. Para una mujer de más de treinta, unos cuanto años viviendo sola, y unos cuantos más perdiendo y recuperando amores, es fácil decir “somos solitarios”. De ahí parte todo el discurso. Hace algún tiempo escribí en mi blog una crítica de mi misma –la esencia de todo lo que escribo- y sobre ese asunto de escribir gracias a la soledad, ser una existencialista, entre otras tonterías, y luego poner ese texto al escarnio público, nada menos que un blog. Es una estupidez! Siempre este empeño mío de querer llamar la atención.
Eso fue algún tiempo, producto de esta duda entre ser periodista de profesión y pichón de escritor. Ahora no me importa. Ya no escribo producto de la soledad, ni de la duda. Tampoco escribo para el blog, ahora escribo para mí, siempre para mí, esperando perder el texto para siempre cuando caiga en manos de otro, sin ninguna pretensión, más que regalarme en cada línea.
El monstruo vive
“No tenemos ningún motivo para desconfiar de nuestro mundo, pues éste no está contra nosotros. Si tiene horrores, son nuestros horrores; si tiene abismos, estos abismos nos pertenecen; si hay peligros, tenemos que intentar amarlos”.
Amar, Rilke vuelve al amor una y otra vez. Lo hace en las diez cartas publicadas, por lo menos lo deja entre líneas. Se trata de amar lo que somos, incluso nuestras miserias. Cómo es posible amar hasta las miserias, pues así de simple. Somos seres terribles, llenos de monstruos que amenazan nuestra cordura día a día. Muchas veces tratamos de desaparecer esos monstruos en una lucha sin sentido, pues somos nosotros mismos. Son nuestras miserias y abismos, como dice Rilke.
Dos párrafos más abajo, el poeta dice: “quizás todos los dragones de nuestra vida son princesas qué solo esperan vernos alguna vez bellos y animosos. Quizá todo lo horrible es, en lo más profundo, lo desamparado, lo que quiere ayuda de nosotros”.
Es un canto a la esperanza, nada más. Nos destruimos constantemente, con nuestras acciones, decisiones, sentimientos; y siempre somos redimidos. “Quizás todo lo horrible es (…) lo que quiere ayuda de nosotros”. La esperanza de volver a levantarse. De volver a prender la máquina y mirar la pantalla en blanco, luego comenzar, por donde sea, no necesariamente por el principio, solo comenzar a teclear.
Dejo para el final, un párrafo de la primera carta de Rilke a su amigo Kappus:
“Usted mira hacia afuera, y eso es lo que ahora no debería hacer (…) Entre en sí mismo. Investigue el motivo que lo hace escribir; verifique si extiende sus raíces en el más íntimo lugar de su corazón, confiésese a sí mismo si moriría si se le prohibiera escribir. Ante todo esto: pregúntese en la más serena hora de su noche: ¿tengo que escribir?”
Rilke dice que si la respuesta es afirmativa, entonces hay que construir el mundo alrededor de la escritura.
Puedo describir como “maravillosa” la experiencia de leer Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke. Aunque sentía un cierto rechazo a la lectura obligada para la clase, el libro se convirtió para mí en una especie de guía de algo que no hago continuamente con seriedad, escribir; pero que -creo- tendré que dejar fluir en algún momento.
Apenas seleccioné algunos párrafos de los que más me gustaron, de los que uno pasa rayita roja por debajo de la letra para ubicarlos fácilmente y releerlos una y otra vez, como quien tararea su canción preferida. Son algunos párrafos de un epistolario entre dos poetas.
Este texto no tiene formato, ni reglas, no haré una introducción al libro, no tiene ni siquiera bibliografía, es sólo una reflexión, nada profunda, sobre un contenido maravilloso y su efecto en mí, en este tiempo y espacio. Es un texto personal.
Dice Rilke:
“(…) en el fondo, y justo cuando se trata de las cosas más profundas e importantes, estamos indeciblemente solos y para que uno pueda aconsejar, hasta ayudar, al otro, tienen que ocurrir muchas cosas, tiene que lograrse mucho, producirse toda una constelación de cosas, para que alguna vez resulte”.
Dos palabras claves hay en este párrafo, dos palabras muy comunes en mi lenguaje: “cosas”, esa manera de explicar cualquier sentimiento, sensación y objeto que no sabemos, en ese justo momento, como definir. Y “mucho”, el mejor adjetivo: mucho. Todo siempre es mucho en lo cotidiano: tengo mucha hambre, hay mucho frío, te quiero mucho, tiene que lograrse mucho; parece que no pudiéramos vivir sin el mucho.
Y es que tiene que lograrse mucho para poder conocerse a sí mismo, y pero aún, para conocer al otro. Repaso una época difícil, hace algunos años, en la que tuve que mirar hacia dentro, producto de una profunda depresión. Tuve que volver a mi interior, reconocerme, y comenzar ese juego que aun no termina. Tratar de entrar, preguntar, reflexionar, comparar, es todo parte del juego. Siempre decimos que nos conocemos, pero no es hasta que nos leemos, por ejemplo, que nos damos cuenta de quiénes somos o pretendemos ser. Es mejor ejercicio que mirarse al espejo, escribir sobre sí mismo, sobre el otro, sobre la vida.
Amar los libros
“Viva por un tiempo en estos libros, aprenda de ellos lo que le parezca digno de ser aprendido; pero, sobre todo, ámelos. Este amor le será correspondido mil y mil veces; y como quiera que vaya a ser su vida, este amor –estoy seguro de ello- pasará por el tejido de su devenir, como uno de los más importantes hilo entre los hilos de sus experiencias, decepciones y alegrías”.
Recuerdo que antes de bajarme del carro, la última vez que vi a Lombardi, mi antiguo jefe e imagen paterna durante los últimos años, me dijo que la decisión estaba en mis manos: podría venirme a Buenos Aires y tener una vida bohemia, o incluso tener una vida bohemia pero aprobar mis estudios. Me recalcó, casi en negritas y mayúscula, que más que las clases, la experiencia me la daría la ciudad, caminarla, recorrerla, apoderarme de ella y de sus espacios, pertenecer. Ahora cuando voy a una plaza y me siento a ver si aparece alguna iguana, recuerdo las palabras de ese viejo sabio. Estoy amando la ciudad, estoy amando lo que ella produce en mí, como hice con las cosas que dejé. Leo a Rilke y digo: amo esta ciudad, amo lo que tengo ahora y lo que dejé atrás. Amo cada uno de los libros que esperan dentro de una caja plástica, que yo regrese por ellos.
Lo mejor que Rilke dijo fue: ame los libros. No habla de leerlos, de estudiarlos, sino de amarlos. Una relación que va más allá de lo terrenal, donde la reciprocidad, la correspondencia, valida la entrega absoluta. No se trata de un gusto, se trata de amor y de vivir de ellos. Una de las mejores imágenes literarias que he percibido últimamente; la verdad, no recuerdo otra para comparar.
De soledades…
“Y si volvemos a hablar de la soledad queda cada vez más en claro que en el fondo no es nada que se pueda elegir o dejar. Somos solitarios. Uno puede engañarse al respecto y hacer como si no fuera así. Eso es todo”.
“Somos solitarios”, bien podría ser un buen argumento para el ejercicio de escribir, la verdad es que es una realidad. Para una mujer de más de treinta, unos cuanto años viviendo sola, y unos cuantos más perdiendo y recuperando amores, es fácil decir “somos solitarios”. De ahí parte todo el discurso. Hace algún tiempo escribí en mi blog una crítica de mi misma –la esencia de todo lo que escribo- y sobre ese asunto de escribir gracias a la soledad, ser una existencialista, entre otras tonterías, y luego poner ese texto al escarnio público, nada menos que un blog. Es una estupidez! Siempre este empeño mío de querer llamar la atención.
Eso fue algún tiempo, producto de esta duda entre ser periodista de profesión y pichón de escritor. Ahora no me importa. Ya no escribo producto de la soledad, ni de la duda. Tampoco escribo para el blog, ahora escribo para mí, siempre para mí, esperando perder el texto para siempre cuando caiga en manos de otro, sin ninguna pretensión, más que regalarme en cada línea.
El monstruo vive
“No tenemos ningún motivo para desconfiar de nuestro mundo, pues éste no está contra nosotros. Si tiene horrores, son nuestros horrores; si tiene abismos, estos abismos nos pertenecen; si hay peligros, tenemos que intentar amarlos”.
Amar, Rilke vuelve al amor una y otra vez. Lo hace en las diez cartas publicadas, por lo menos lo deja entre líneas. Se trata de amar lo que somos, incluso nuestras miserias. Cómo es posible amar hasta las miserias, pues así de simple. Somos seres terribles, llenos de monstruos que amenazan nuestra cordura día a día. Muchas veces tratamos de desaparecer esos monstruos en una lucha sin sentido, pues somos nosotros mismos. Son nuestras miserias y abismos, como dice Rilke.
Dos párrafos más abajo, el poeta dice: “quizás todos los dragones de nuestra vida son princesas qué solo esperan vernos alguna vez bellos y animosos. Quizá todo lo horrible es, en lo más profundo, lo desamparado, lo que quiere ayuda de nosotros”.
Es un canto a la esperanza, nada más. Nos destruimos constantemente, con nuestras acciones, decisiones, sentimientos; y siempre somos redimidos. “Quizás todo lo horrible es (…) lo que quiere ayuda de nosotros”. La esperanza de volver a levantarse. De volver a prender la máquina y mirar la pantalla en blanco, luego comenzar, por donde sea, no necesariamente por el principio, solo comenzar a teclear.
Dejo para el final, un párrafo de la primera carta de Rilke a su amigo Kappus:
“Usted mira hacia afuera, y eso es lo que ahora no debería hacer (…) Entre en sí mismo. Investigue el motivo que lo hace escribir; verifique si extiende sus raíces en el más íntimo lugar de su corazón, confiésese a sí mismo si moriría si se le prohibiera escribir. Ante todo esto: pregúntese en la más serena hora de su noche: ¿tengo que escribir?”
Rilke dice que si la respuesta es afirmativa, entonces hay que construir el mundo alrededor de la escritura.
Mi profesor lo repite en cada clase, con cada autor que nombra, tomando sus palabras; se trata de la construcción del mundo desde la escritura y la lectura. Se trata de poner en un papel (“Soy un hombre hecho de papel”, dijo Saramago) las soledades, los monstruos, el amor, las experiencias, y todo lo que Rilke sugiere a Kappus, lo que me sugiere a mí.
Leo a Rilke una y otra vez. Sin importar cuántas veces lo haga, escucho -en mi memoria- el acento porteño del profesor leyendo y releyendo, cada viernes, con la mirada perdida hacia la ventana. Lo recuerdo y pienso: sí… sí tengo que escribir.
Leo a Rilke una y otra vez. Sin importar cuántas veces lo haga, escucho -en mi memoria- el acento porteño del profesor leyendo y releyendo, cada viernes, con la mirada perdida hacia la ventana. Lo recuerdo y pienso: sí… sí tengo que escribir.
A Martín.
Charcas y Armenia
Sentada en
un café, en Charcas y Armenia, veo pasar los porteños. Algunos con prisa huyen
del sol pálido de otoño, otros van con la paciencia que dejan los años. De inmediato comienza a sonar Streets
of Philadelphia, de Bruce Springsteen.
I was bruised and battered and I couldnt tell
what I felt… y pasa por delante de mí la chica de traje negro con el
pelo rojo, parece apurada, a ella sí la esperan. La señora de sobretodo beige
atraviesa la calle, parece que viene de misa. No mira a los lados. Quizás aún
siente en su paladar la seguridad de la ostia de la comunión. El señor de pelo
blanco camina parsimoniosamente, le calculo 70 años, abuelo encantador. Le
dobla el paso la treintañera, la rubia despeinada que habla por celular y sonríe.
Él la mira, ella no se da cuenta, es más importante la conversación que la
mirada de un desconocido. Springsteen parece tararear el coro, y unas muchachas
ríen entre ellas con la picardía de quien recuerda sus travesuras, se detienen
ante la luz roja del semáforo, esperan que pase el ómnibus, atraviesan y siguen
sonriendo.
Black and whispering as
the rain… On
the streets of Philadelphia… Springsteen canta y es interrumpido por los gritos de los niños
que entran con mamá y papá al café. Vienen por helado. El chiquito de suéter
verde habla tan rápido que no puedo entender lo que quiere, la mamá lo regaña,
le dice que baje la voz. Apenado, hace caso y vuelvo a sentir la voz ronca y
melodiosa de Springsteen sobre mí. La señora ama de casa viene del mercado, dos
calles más abajo. Se sienta afuera y pide un café. Se fuma un cigarrillo y
observa los mismos rostros caminantes que yo. Ella no escucha la música, yo no
aspiro el cigarrillo.
Or will we leave each
other alone like this… On the streets of Philadelphia. Se
acaba la canción junto a mi contemplación, comienza otra melodía chillona que
no logro reconocer. Vuelvo a mi periódico y leo en letras rojas: “Un tornado
azotó Cañuelas y San Vicente, hay 80 evacuados. En Capital el impacto fue
menor”. Pienso: –Menos mal, de lo contrario nadie hubiese salido a caminar.
Hace siete años
Olvidé que hace siete años tus manos hicieron temblar mis piernas.
Que tus ojos lograron remover mis penosos pensamientos.
Olvidé que nació un no se qué que había perdido en mi memoria.
Regreso al ayer y descubro que hace siete años te amé.
Hoy te recuerdo como a mis primeras fiestas: los regalos, los dulces, las sonrisas.
Como mañana recordaré mis primeros viajes: la mejor foto, el monumento más alto, la primera maleta.
Cierro los ojos y lo dejo pasar. No logro recordar más. Demasiado rosa, demasiado cursi.
Prefiero verte de nuevo y pensar que apenas te conozco.
Que tus ojos lograron remover mis penosos pensamientos.
Olvidé que nació un no se qué que había perdido en mi memoria.
Regreso al ayer y descubro que hace siete años te amé.
Hoy te recuerdo como a mis primeras fiestas: los regalos, los dulces, las sonrisas.
Como mañana recordaré mis primeros viajes: la mejor foto, el monumento más alto, la primera maleta.
Cierro los ojos y lo dejo pasar. No logro recordar más. Demasiado rosa, demasiado cursi.
Prefiero verte de nuevo y pensar que apenas te conozco.
Un día como hoy, no quiero
Un día como hoy no quiero levantarme. No quiero volver a verme en el espejo con el cabello sin peinar, ni quiero tomar café, no quiero agua fría cayendo en mi rostro.
Un día como hoy no quiero escucharme. No quiero escuchar la misma emisora, no quiero escuchar el repique, ni escuchar la voz del vecino de abajo.
Un día como hoy no quiero descubrirme. No quiero descubrir que dejé la leche afuera de la nevera, no quiero descubrir la media rota, ni descubrir que el aseo no pasó.
Un día como hoy no quiero sentirme. No quiero sentir que la noche pasó en vano, no quiero sentir el frío del piso, no quiero sentir la soledad de tu ausencia.
Un día como hoy no soy. No soy lluvia, no soy mariposa, no soy dientes ni soy tetas.
Un día como hoy ya no despertaré. Lo haré mañana.
Un día como hoy no quiero escucharme. No quiero escuchar la misma emisora, no quiero escuchar el repique, ni escuchar la voz del vecino de abajo.
Un día como hoy no quiero descubrirme. No quiero descubrir que dejé la leche afuera de la nevera, no quiero descubrir la media rota, ni descubrir que el aseo no pasó.
Un día como hoy no quiero sentirme. No quiero sentir que la noche pasó en vano, no quiero sentir el frío del piso, no quiero sentir la soledad de tu ausencia.
Un día como hoy no soy. No soy lluvia, no soy mariposa, no soy dientes ni soy tetas.
Un día como hoy ya no despertaré. Lo haré mañana.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)