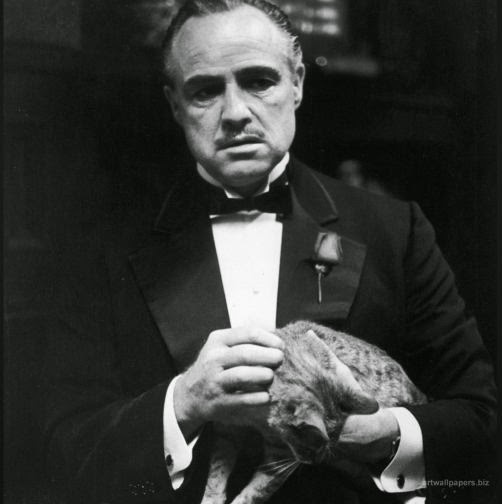Viernes
Otra vez viernes. La
espera de la llamada que no llega.
Las piernas rasuradas
que pican.
La ansiedad desmedida
que retuerce el estómago.
Otra vez vuelvo al vino
y a Sabina.
Iguanas en el parque
Un frío
atroz se cuela por mi blusa. El jueves santo luce lúgubre a pesar de tanta
gente por las calles, caminando, tomando fotos, queriendo agarrar los gatos.
El sol va y
viene. Las nubes parecen correr a través del cielo azul, como en un cuento de
mi infancia.
El niño de
chaqueta azul quiere tocar el agua de la fuente, verde, estancada, guardiana de
todos los secretos que se susurran a su alrededor. Altos y frondosos árboles
marcan la frontera entre el smog y la tranquilidad. Pero no hay iguanas en el
parque.
-Nos han
abandonado –le exageré a Hilda. Es la primera semana santa lejos de casa y los días
se hacen eternos al ritmo de las chicharras. -Nadie se conecta, estarán viajando
o durmiendo- agregué.
Mientras
tanto, a miles de kilómetros al sur, esperamos
que caiga la tarde para volver a encerrarnos en nuestros libros. Es el
primer día de otoño. Frío, nostálgico, hiriente.
Por
momentos, el parque enfría la nostalgia, pero no hay iguanas en él.
La molécula de glucosa
Aquella tarde
me estrené una falda blanca larga. Me compré un café y me senté en las
escaleras frente a la entrada principal de la Feria del Libro. Todos pasaban
por ahí. En ese espacio se ubicaban los quioscos de café y de licor que no se permiten puertas adentro. Una pantalla ubicada
al fondo transmitía noticias del evento (escritores invitados, actividades,
firmas) y, para deleite de muchos, los videos del Cirque du Soleil. La tarde
estaba poco fresca. Mérida no es tan fría en junio, y dentro del recinto, entre
luces, voces y papeles, la brisa que venía de las montañas del Parque La Isla,
también se quedaba en las escaleras de la entrada.
Me senté con
mi libro y mi café. Recuerdo que había niños que se reían con las morisquetas
del payaso de Varekai. A ratos veía
la pantalla, a ratos mi libro, a ratos la entrada.
De pronto lo
vi, era C. Me sonrió y se acercó. Cuando se sentó a mi lado, mis piernas
temblaron y enmudecí. Hacía días, años, que veía a C aunque él jamás me había
mirado.
Le mostré mi
libro: Los 1001 cuentos de 1 línea,
de Gabriel Jiménez Emán. -Te leo uno -le dije- “Aquel hombre era invisible,
pero nadie se percató de ello”. C sonrió, le pareció divertido. Después entendí
que había asociado el mini cuento con esa imagen de mi falda blanca en la
escalera, con lo que yo era en ese momento y lo que él quiso ser después. Le
pregunté que leía y mostró una portada con un título inentendible. -Estoy
haciendo una investigación sobre la molécula de glucosa. C, además de librero,
era químico.
La tarde pasó
entre el circo, los libros y nuestra conversación sobre la vida. Recordamos
algunas de nuestras aventuras, confesamos algunos pecados y pedimos comprensión
para redimirnos. No fue una palabra excesiva lo que hizo aquella tarde
inolvidable; fue la propia tarde, la imagen de un circo guiando otro circo, la
brisa merideña que se quedaba en la escalera, mis manos nerviosas y los labios
de C tratando de explicar qué era la molécula de glucosa y como esa “cosita”
abría un mundo de posibilidades para él.
En pocos
días, la feria terminó. No entendí nada sobre la molécula de glucosa, pero me
llevé ese recuerdo a casa, junto con algunos sentimientos menos complicados. La
comunicación con C se fue desvaneciendo. Años después, se convirtió en un
importante químico, invitado especial a la Universidad de Cambridge, el lugar donde
nació el mito del “hombre”, que siempre lo inquietó.
Una mañana me
desperté sobresaltada por el repique del teléfono. -Está en la televisión, dijo
la voz al otro lado del auricular. Tomé el control remoto que estaba sobre el
libro de Jiménez Emán y encendí la tv. Era él. Había cambiado sus jeans por un
pantalón gris, su cabeza estaba rapada y lucía un bigotico minúsculo. Hablaba
sobre la molécula de glucosa. Detrás de los micrófonos pude ver otra vez esos
ojos color aceituna, aquella tarde en Mérida, sus ganas de descubrir el mundo,
sus frustraciones y lo poco que le gustaba ser un hombre público. C miraba
fijamente la cámara y sentí que me miró por segunda vez. Entonces supe que sólo
quería ser un hombre invisible, desaparecer y volver a aquella escalera, donde
todo había comenzado.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)