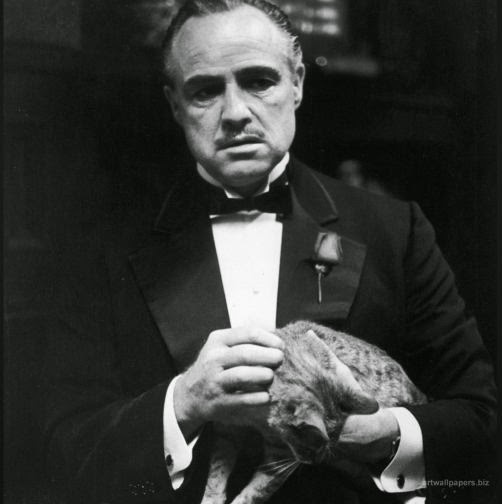Memoria de los velorios
"No
vamos por el anís, ni porque hay que ir. Ya se habrá sospechado: vamos porque
no podemos soportar las formas más solapadas de la hipocresía"
J.C.
Al único velorio que debí ir, no me dio tiempo llegar. La vida suele sorprender
y un evento que lo cambia todo sucede cuando menos te lo esperas, o cuando no
tienes un traje negro.
Los velorios siempre llamaron mi atención. Un
suceso que ocurrió en mi infancia, y que nunca pude olvidar, marcó mi
curiosidad por esas reuniones de lágrimas y desconocidos. Al papá de una
persona cercana a mi familia lo encontraron guindando de una viga en el comedor
de su casa. Decían que era tanto su empeño por morir, que aún colgado, los pies
le llegaban al piso, y entonces dobló las piernas para balancearse y apretar el
cordón en su cuello. Hay que tener mucha fuerza de voluntad para querer morir.
Lo contrario al instinto natural. El asunto es que al difunto en cuestión nunca
lo vi. Recuerdo la calle llena de gente, en la vereda del frente, pero no un
velorio.
Al que sí asistí fue al del sobrino de mi
maestra de cuarto grado. Esa mañana no me dio tiempo de lavarme el cabello, estaba
preocupada, pero era obligado para todos los alumnos acompañar a la Señorita
Gledys. Así que nos montaron a todos uniformados en un autobús y nos llevaron a
la sala velatoria y luego al cementerio. Lo que más se rumoraba era el
recorrido que había hecho la bala en el cuerpo del muchacho, que valientemente
salió a defender a su familia en un asalto en su propia casa. Como una lección de
historia nacional, aprendimos ese recorrido de memoria, y toda la semana fue
tema del recreo. Los de cuarto, nos hicimos populares gracias al dolor de la
Seño. También recuerdo otra frase imprudente y repetida de ese mediodía
acalorado en el camposanto: “el sobrino que más quería, dormía con ella en su
cama”.
Memoria vaga la de los velorios. Alguien con
una camisa roja en medio de tanto negro y blanco; un chiste malo contado
repetidas veces, una mujer que cuida su maquillaje, un desconocido se toma todo
el café, una niña pide ir al cine, el tío lejano que aparece 20 años después a
pellizcarte los cachetes, en el mejor de los casos; la sonrisa quieta y
angelical de mi abuela.
Cuando era niña, Mima me hizo prometerle que
me vestiría de rojo el día de su muerte. Pero tampoco fui a su despedida de este
mundo. Lástima porque hubiese llevado globos, rojos y amarillos. Con mis primos
y hermanos hubiésemos perfumado el lugar con aroma de pino y servido dulces de
brillantina, ricas tortas y mandocas con queso. En vez de café, hubiésemos
repartido cerveza fría y gelatinas de colores en vasitos de plástico. De fondo
musical, Oscar de León o Camilo Sesto, según el día de la semana; pero sin escándalo,
no como esos velorios de ahora en los que detrás del carro fúnebre va una
camioneta con parlantes gigantes y vallenato a todo volumen, mientras los
amigos del difunto toman ron y hacen tiros al aire. Nada de violencia. Nada de
cuentos piadosos sobre lo buena mujer que fue, sino sobre su manera de regañarnos,
su costura, su sonrisa y su dulce de hicacos.
A Mima (23/10/1921 - 30/10/2012)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)