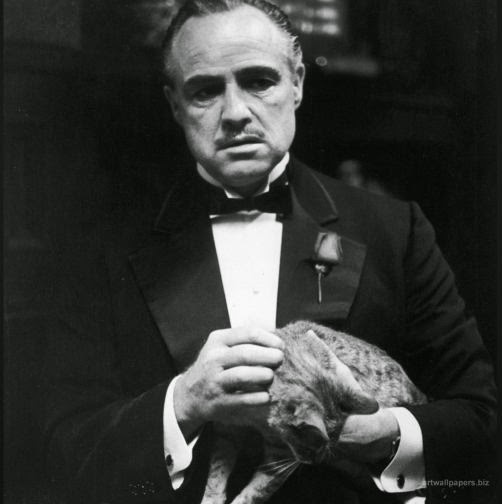el gringo
Fui de las
últimas personas en entrar al Buquebus. Un viernes por la tarde es común que
cientos de personas se embarquen y atraviesen la frontera entre Argentina y
Uruguay por la línea marrón y tranquila del Río de La Plata.
Como pude,
me acomodé en una silla frente a una de las ventanas que dan al exterior. Ahí
podría ver las aguas moviéndose lentamente al ritmo de “Perdóname” que
Camilo Sesto cantaba en mis audífonos, un clásico. Dos ventanas más allá había
un “tipo”. Sí, de esos que llamamos “el tipo”. Un príncipe azul:
pelón, brazos tatuados, bermudas y sandalias. Tenía ojos verdes, pero eso
lo obvié en medio de sus otros atributos. Entre nosotros, dos señoras recién
peluqueadas hojeaban revistas de farándula. “De viuda a la mafia” se leía
en el titular amarillo acompañando la foto de un rostro sonriente e inyectado
de botox.
El
gringo me miraba de vez en cuando. Yo, con disimulo, trataba de observarlo
para no perder detalle de su porte. Entonces me fijé en el lunar cerca de los
labios, en las pequeñas patas de gallo que se asomaban de sus pómulos quemados
por el sol y descubrían sus cuarenta o más años, y en un tatuaje
tribal que se escapa de la bermuda en una de sus piernas.
Cuando
nuestras miradas se encontraban, yo bajaba la mía y volvía a mi lectura, un
libro de crónicas de Gustavo Valle que el propio autor me había
regalado semanas antes. Eran crónicas de diferentes ciudades en las que los
personajes vivían interesantes aventuras. En esas páginas, yo me imaginaba las
mías con el gringo. Así, arrullada por el vaivén de la marea, me trasladaba a
las calles de un Madrid veraniego donde comíamos caracoles entre
risas y deseos incontrolados. Después, bailábamos tiernamente en
el subterráneo de París, escuchando el jazz que entonan apasionados
músicos callejeros. Más tarde, allí mismo en el buque, luego de mirarnos por
encima de las cabelleras recién arregladas, disimulábamos ir al baño, y en un
arrebato besaba locamente mi pecho, hasta que alguien nos interrumpía.
“Señores
pasajeros, en breves minutos arribaremos al puerto de Colonia, Uruguay” dijo
una voz chillona, y volví a la silla frente a la ventana. Con una última
mirada, el gringo recorrió mi cuerpo acalorado desde la cintura hasta mis
labios. Esta vez no desvié la mía. Me sonrió, se volteó y se fue caminando,
dejando un espacio vacío. Detrás quedó el río marrón y revuelto. Nerviosa, como
si alguien leyera mis pensamientos, observé sus pantorrillas de nadador que
desaparecían entre la gente apresurada por desembarcar. Recogí mi bolso, guardé
el libro de crónicas y seguí mi camino.
La verdad,
no sé si era gringo. No le hablé, ni le escuché palabra alguna durante esa
hora de viaje. Crecí con la maniática idea de que todos los rubios
altos de ojos verdes son gringos. Nunca me gustaron, pero este
hombre que me miraba desde lejos me había conquistado para siempre.
Bajé al puerto y sentí la brisa del río con el placer de
estar preñada de indecencia.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)