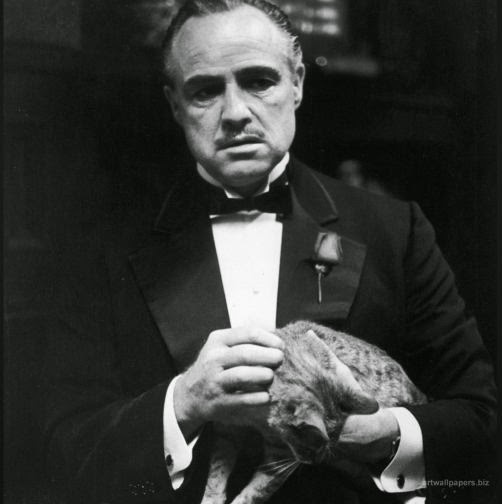Memoria de los velorios
"No
vamos por el anís, ni porque hay que ir. Ya se habrá sospechado: vamos porque
no podemos soportar las formas más solapadas de la hipocresía"
J.C.
Al único velorio que debí ir, no me dio tiempo llegar. La vida suele sorprender
y un evento que lo cambia todo sucede cuando menos te lo esperas, o cuando no
tienes un traje negro.
Los velorios siempre llamaron mi atención. Un
suceso que ocurrió en mi infancia, y que nunca pude olvidar, marcó mi
curiosidad por esas reuniones de lágrimas y desconocidos. Al papá de una
persona cercana a mi familia lo encontraron guindando de una viga en el comedor
de su casa. Decían que era tanto su empeño por morir, que aún colgado, los pies
le llegaban al piso, y entonces dobló las piernas para balancearse y apretar el
cordón en su cuello. Hay que tener mucha fuerza de voluntad para querer morir.
Lo contrario al instinto natural. El asunto es que al difunto en cuestión nunca
lo vi. Recuerdo la calle llena de gente, en la vereda del frente, pero no un
velorio.
Al que sí asistí fue al del sobrino de mi
maestra de cuarto grado. Esa mañana no me dio tiempo de lavarme el cabello, estaba
preocupada, pero era obligado para todos los alumnos acompañar a la Señorita
Gledys. Así que nos montaron a todos uniformados en un autobús y nos llevaron a
la sala velatoria y luego al cementerio. Lo que más se rumoraba era el
recorrido que había hecho la bala en el cuerpo del muchacho, que valientemente
salió a defender a su familia en un asalto en su propia casa. Como una lección de
historia nacional, aprendimos ese recorrido de memoria, y toda la semana fue
tema del recreo. Los de cuarto, nos hicimos populares gracias al dolor de la
Seño. También recuerdo otra frase imprudente y repetida de ese mediodía
acalorado en el camposanto: “el sobrino que más quería, dormía con ella en su
cama”.
Memoria vaga la de los velorios. Alguien con
una camisa roja en medio de tanto negro y blanco; un chiste malo contado
repetidas veces, una mujer que cuida su maquillaje, un desconocido se toma todo
el café, una niña pide ir al cine, el tío lejano que aparece 20 años después a
pellizcarte los cachetes, en el mejor de los casos; la sonrisa quieta y
angelical de mi abuela.
Cuando era niña, Mima me hizo prometerle que
me vestiría de rojo el día de su muerte. Pero tampoco fui a su despedida de este
mundo. Lástima porque hubiese llevado globos, rojos y amarillos. Con mis primos
y hermanos hubiésemos perfumado el lugar con aroma de pino y servido dulces de
brillantina, ricas tortas y mandocas con queso. En vez de café, hubiésemos
repartido cerveza fría y gelatinas de colores en vasitos de plástico. De fondo
musical, Oscar de León o Camilo Sesto, según el día de la semana; pero sin escándalo,
no como esos velorios de ahora en los que detrás del carro fúnebre va una
camioneta con parlantes gigantes y vallenato a todo volumen, mientras los
amigos del difunto toman ron y hacen tiros al aire. Nada de violencia. Nada de
cuentos piadosos sobre lo buena mujer que fue, sino sobre su manera de regañarnos,
su costura, su sonrisa y su dulce de hicacos.
A Mima (23/10/1921 - 30/10/2012)
Yo también «Nací en verano»
Yo también nací en verano. En un verano eterno, en el Caribe
todos los días son verano.
También tengo
recuerdos como postales, pequeñas historias que vienen a mi mente como cortos
cinematográficos en película súper 8 desgastada y sepia. Un familiar ausente
físicamente pero que aún llena cada espacio de la memoria, una hermana que es
mi “media naranja”, una calle, una ciudad, un ida y vuelta de eso que una vez
fue mi vida. Un mar.
Yo también me fui y volví cada noche en mis sueños. También
escribo sobre esos personajes y esas historias, que ya de tan viejas, no sé si
son verdaderas o producto de la imaginación que suplanta al recuerdo. Pero no
escribo poesía, y eso, más que alejarme, es lo que me acerca a estos pequeños
relatos poéticos de Natalia Romero. En
“Nací en verano”, su libro publicado por la editorial Ojo de Mármol, Natalia
teje relatos que van formando un cosmos muy personal en el que yo encontré mis
propias memorias.
“La abuela el otro día
dijo
mientras mi hermana y
yo
la mirábamos abrir los
ojos
como si estuviera
viendo
una virgen llorar,
que los actos
escolares
le llenaban el alma.
El pecho de mi abuela
se abre
ella tuvo el alma
llena como un globo.”
Mi abuela siempre estuvo en mis actos escolares. Recuerdo
uno es especial: una celebración del Día de las madres cuando fui solista del
coro. Mi abuela me miraba orgullosa, y preocupada porque mi postura de pies no dañara mis zapatos nuevos.
Era costurera. Algunas tardes hacía unos postres deliciosos para acompañar el
trabajo de la máquina. Yo la ayudaba y a cambio comía cantidades exageradas de
dulce de hicaco con manjar blanco, el mismo que cocino ahora para acompañar mis
propios postres.
Leche, maicena, azúcar, canela y clavos de olor se cocinan
para lograr ese “manjar” que es típico de mi ciudad y que sirve de base para
los dulces de frutas: piña, papaya, melocotón. El olor de los clavitos es el
que más me recuerda a las manos de mi abuela.
Ahora vuelvo a encontrarla en estos poemas de esta joven
poeta. Dice Osvaldo Bossi en la contratapa del libro que, en Natalia Romero, la
realidad es lirismo puro. “Lirismo en estado de incandescencia.” Incandescencia
que trae la nostalgia y la alegría, eso que los brasileros llaman saudade y que no puede definirse muy
bien, solo se siente.
“Me quedo mirando tus
ojos
a ver si encuentro ese
resplandor
lunar, tuyo.
La noche
anticipa el otoño
y ya no nos importa
si aún es verano.”
.....
Publicado en la columna #Librosycocina, de www.leedor.com.ar
El jabón azul
Hubo una
época en la que a mi papá le dio por bañarse con jabón azul. Jabón de panela,
para ser más exactos, el famoso “las llaves”. Seguramente alguien le dijo que
con ése quedaría más limpio, dudo que más oloroso, y es de esperar de un
producto sólido, barato y duradero que funciona muy bien en los pañales de tela
o en la ropa blanca.
Entonces mi
padre solo compró jabón azul. Una tarde, después de llegar de una hacienda con
el olor a bosta pegado en la piel, se dispuso a darse un baño con su trozo de
jabón, cuando descubrió una imagen entre las líneas blancas que pintan el azul
mar saca grasa. -Es la Virgen, dijo. Ahí se ve clarita.
La historia
pasó por muchas manos. Guardado en una cajita de plástico transparente, aquel
pedazo de jabón se hizo popular y, a partir de ahí, comenzaron a aparecer
vírgenes y santos milagrosos en los jabones de los vecinos, sin importar del
color que fueran. De eso hace muchos años, pero hoy me recuerdo minutos largos
bajo la ducha dejando caer el agua mientras revisaba minuciosamente el jabón
que usaba, con la esperanza ingenua de encontrar algún milagro.
Con el
pasar de los días, la virgen se fue poniendo más blanca y más endurecida.
Muchas veces en las que se había acabado el detergente para la ropa, me vi
tentada a tomar el curioso trozo de jabón, pero con eso podía arruinar la
felicidad eterna de mi padre, así que descartaba la idea.
Al cabo de
un tiempo, ya no era una, eran varias las siluetas de vírgenes y hombres sin
nombre y sin oficio que mi papá guardaba en cajitas de plástico y que servían
de entretenimiento para la visita a la hora del café. Sin embargo, meses
después se le había pasado la idea de redención jabonera y se entretuvo con
otras aventuras más profanas.
Hoy, quité
el envoltorio de un Toronto, un chocolate venezolano en forma de bolita que me
envío mi papá hace unas semanas. Creí ver en él un mapamundi, y recordé esta
historia.
A mis hermanos.
Viernes
Otra vez viernes. La
espera de la llamada que no llega.
Las piernas rasuradas
que pican.
La ansiedad desmedida
que retuerce el estómago.
Otra vez vuelvo al vino
y a Sabina.
Iguanas en el parque
Un frío
atroz se cuela por mi blusa. El jueves santo luce lúgubre a pesar de tanta
gente por las calles, caminando, tomando fotos, queriendo agarrar los gatos.
El sol va y
viene. Las nubes parecen correr a través del cielo azul, como en un cuento de
mi infancia.
El niño de
chaqueta azul quiere tocar el agua de la fuente, verde, estancada, guardiana de
todos los secretos que se susurran a su alrededor. Altos y frondosos árboles
marcan la frontera entre el smog y la tranquilidad. Pero no hay iguanas en el
parque.
-Nos han
abandonado –le exageré a Hilda. Es la primera semana santa lejos de casa y los días
se hacen eternos al ritmo de las chicharras. -Nadie se conecta, estarán viajando
o durmiendo- agregué.
Mientras
tanto, a miles de kilómetros al sur, esperamos
que caiga la tarde para volver a encerrarnos en nuestros libros. Es el
primer día de otoño. Frío, nostálgico, hiriente.
Por
momentos, el parque enfría la nostalgia, pero no hay iguanas en él.
La molécula de glucosa
Aquella tarde
me estrené una falda blanca larga. Me compré un café y me senté en las
escaleras frente a la entrada principal de la Feria del Libro. Todos pasaban
por ahí. En ese espacio se ubicaban los quioscos de café y de licor que no se permiten puertas adentro. Una pantalla ubicada
al fondo transmitía noticias del evento (escritores invitados, actividades,
firmas) y, para deleite de muchos, los videos del Cirque du Soleil. La tarde
estaba poco fresca. Mérida no es tan fría en junio, y dentro del recinto, entre
luces, voces y papeles, la brisa que venía de las montañas del Parque La Isla,
también se quedaba en las escaleras de la entrada.
Me senté con
mi libro y mi café. Recuerdo que había niños que se reían con las morisquetas
del payaso de Varekai. A ratos veía
la pantalla, a ratos mi libro, a ratos la entrada.
De pronto lo
vi, era C. Me sonrió y se acercó. Cuando se sentó a mi lado, mis piernas
temblaron y enmudecí. Hacía días, años, que veía a C aunque él jamás me había
mirado.
Le mostré mi
libro: Los 1001 cuentos de 1 línea,
de Gabriel Jiménez Emán. -Te leo uno -le dije- “Aquel hombre era invisible,
pero nadie se percató de ello”. C sonrió, le pareció divertido. Después entendí
que había asociado el mini cuento con esa imagen de mi falda blanca en la
escalera, con lo que yo era en ese momento y lo que él quiso ser después. Le
pregunté que leía y mostró una portada con un título inentendible. -Estoy
haciendo una investigación sobre la molécula de glucosa. C, además de librero,
era químico.
La tarde pasó
entre el circo, los libros y nuestra conversación sobre la vida. Recordamos
algunas de nuestras aventuras, confesamos algunos pecados y pedimos comprensión
para redimirnos. No fue una palabra excesiva lo que hizo aquella tarde
inolvidable; fue la propia tarde, la imagen de un circo guiando otro circo, la
brisa merideña que se quedaba en la escalera, mis manos nerviosas y los labios
de C tratando de explicar qué era la molécula de glucosa y como esa “cosita”
abría un mundo de posibilidades para él.
En pocos
días, la feria terminó. No entendí nada sobre la molécula de glucosa, pero me
llevé ese recuerdo a casa, junto con algunos sentimientos menos complicados. La
comunicación con C se fue desvaneciendo. Años después, se convirtió en un
importante químico, invitado especial a la Universidad de Cambridge, el lugar donde
nació el mito del “hombre”, que siempre lo inquietó.
Una mañana me
desperté sobresaltada por el repique del teléfono. -Está en la televisión, dijo
la voz al otro lado del auricular. Tomé el control remoto que estaba sobre el
libro de Jiménez Emán y encendí la tv. Era él. Había cambiado sus jeans por un
pantalón gris, su cabeza estaba rapada y lucía un bigotico minúsculo. Hablaba
sobre la molécula de glucosa. Detrás de los micrófonos pude ver otra vez esos
ojos color aceituna, aquella tarde en Mérida, sus ganas de descubrir el mundo,
sus frustraciones y lo poco que le gustaba ser un hombre público. C miraba
fijamente la cámara y sentí que me miró por segunda vez. Entonces supe que sólo
quería ser un hombre invisible, desaparecer y volver a aquella escalera, donde
todo había comenzado.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)