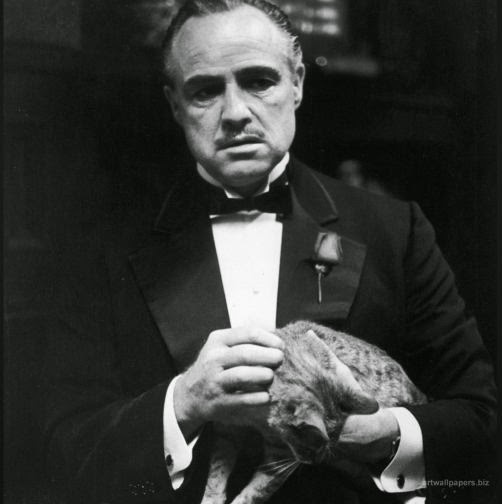En este edificio, de apenas dos pisos y gente delgada, casi todos prefieren subir y bajar por las escaleras. Pocos toman el ascensor, a menos que el caso lo amerite. Bruno lo usa siempre pues viene a buscar o a dejar el equipo fotográfico; sólo una o dos veces por semana, depende de las sesiones que le corresponda hacer para la edición mensual de la revista.
Siempre lo veo llegar, con su chaqueta marrón y su cabello negro despeinado. Con un andar pausado, saluda a todos con un beso en la mejilla. Yo recibo mi beso de vez en cuando, es el premio por ir a trabajar todos los días. Cuando suena el ascensor, mi corazón se acelera a la espera de ese beso. Lo veo pasar ante mí como un modelo de pasarela. Disimulo que escribo en la computadora, mientras mis ojos se deleitan mirando su porte. Bruno no se parece a los actores de películas. Se parece a los fotógrafos de los actores de las películas, que es mucho mejor. Nunca he preguntado si tiene novia o vive con la mamá, si viaja en autobús o cuál es su número telefónico. Creo firmemente que esos datos me los dirá él, con su voz dulce y encantadora, cuando se voltee a mirarme. Cuando Bruno no viene a la oficina, los días son más largos y aburridos. Sus cortas visitas alegran siempre mis tardes.
Hace quince días que el trabajo se me hace más pesado debido al malestar por una torcedura en el tobillo izquierdo que me obliga a caminar coja. La llegada del fotógrafo es lo único que me entretiene, y como no puedo andar mucho –y menos delante de él, pues no creo que le gusten las cojas- lo contemplo mejor desde mi escritorio, con vista panorámica a toda la oficina.
Un lunes llegó Bruno a eso de las 2 de la tarde, yo apenas terminaba de comer. Sentada en mi puesto estratégico, observé cómo bajó del ascensor arrastrando una pierna. Mi mente se iluminó. Me alegré de su desgracia, pues sentía que nos acercaba, que había alguna excusa para conocernos mejor y descubrir que el destino nos había puesto en el mismo camino. Estábamos pasando por lo mismo: la invalidez, la incomodidad, el dolor. Definitivamente, era una señal.
Traté de no moverme, de no ser impulsiva y esperar el momento exacto para decirle que sabía por lo que estaba pasando, que yo también lo padecía, que yo también estaba coja. Cuando se acercó a mí, lo miré fijamente a los ojos, tragué grueso mi timidez y le pregunté: -¿Qué te pasó? -Me lastimé la rodilla jugando fútbol, dijo.
En ese momento la luz que nos iluminaba desde arriba desapareció. Me sentí sola en un desierto. Todas las voces callaron, todos desaparecieron. Mi mente retrocedió quince días, al momento cuando resbalé del armario mientras buscaba el suéter gris para el frío. La imagen era clara: caí después de haberme tomado una botella de vino tinto. Había bailado y bebido toda la noche, estaba tan borracha que no sentí dolor hasta el otro día. Me quedé callada, colmada de vergüenza. Sonreí y bajé la mirada. Supe entonces que esta historia había terminado.