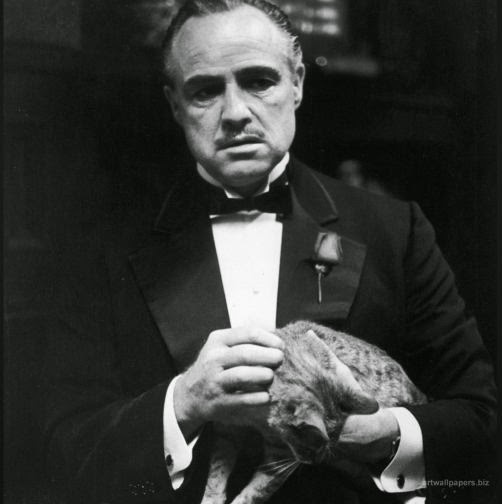Cuando me enteré que ya se celebran 100 años del nacimiento de uno de los íconos del arte contemporáneo, recordé que tengo años haciendo mi homenaje personal a mi artista preferida: la imagen al lado de mi espejo, diciéndome todos los días que no importa que tanto te golpee la vida,
 debes seguir viviendo y amando.
debes seguir viviendo y amando.Frida Kahlo nació en la Casa Azul, en Coyoacán, México, el 6 de julio de 1907. Fue la tercera de cuatro hermanas. A los 18 años, en 1925, un accidente en un autobús de madera le partió la columna en tres y una barra de metal le atravesó el abdomen y el útero. Sin embargo vivió para enamorarse y entregarse a su gran amor: el muralista Diego Rivera.
Su vida estuvo marcada por el dolor y la pasión. “Nunca pinté mis sueños, siempre pinté mi propia realidad” escribió en sus tantas cartas.
Cada vez que la leo, cada vez que miro su obra, pienso en la fuerza del ser humano, en el arraigo a la vida y a lo seres queridos. No tiene nada que ver son su creencias comunistas, tiene que ver más con su fuerza interior.
Recuerdo la primera vez que vi una obra de Frida, fue en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Recuerdo estar sentada por más de media hora frente al cuadro de gran formato. No era “La columna rota”, era un autorretrato. No olvido el dolor en la mirada, la sonrisa fingida, el moño perfecto y el monito en su hombro. No olvido la sensación de estar frente a la mujer más fuerte de la que he escuchado, la más apasionada, la más decidida. La gran artista.
Además de su lucha con el dolor, lo que más me llama la atención de Frida es su apertura sexual. Amaba a su Diego y sin embargo se entregó a otros hombres y mujeres, buscando llenar ese vacío que nadie pudo llenar, un vacío que le dejó aquella barra de metal.
Su carácter independiente y autosuficiente, a pesar de estar encarcelada en su corsé de yeso, la llevó a crear una obra que marcó época en el arte mexicano, signado por el tema de la muerte. Una obra surrealista, una vida marcada por la tragedia, y sin embargo, tan apasionante.
Más de 30 operaciones no borraron la esperanza. Frida murió el 13 de julio de 1954 por una embolia pulmonar. Ya había perdido su pierna derecha. Murió y dejó un legado que ahora se exhibe en todo el mundo. Leí que eran 143 cuadros, 55 de ellos autorretratos.
Pero también hay un legado que no se puede contabilizar. Estoy segura que muchas mujeres como yo, tienen su propio altar de Frida. No me refiero a velas e imágenes con sangre y rosarios que le cuelga de las esquinas. Me refiero al altar que se lleva dentro, en el corazón, en la memoria. La fuerza, la pasión, la sensualidad.