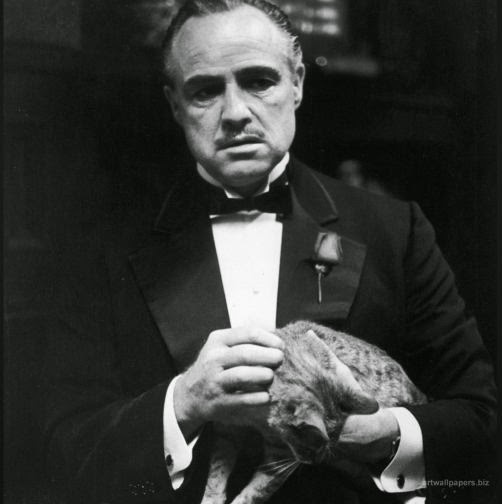Maricel
Diciembre
de 1980. Volvemos a encerar el piso rojo. Me gusta estar descalza puliendo la
cerámica y, después de terminada la jornada, ver mis pies manchados del color
de la sangre. Maricel y yo lo disfrutamos juntas: nada como pulir el piso
descalzas, con el tumbao de la gaita que sale desde la pieza de estar, que solo
escuchamos cuando dejamos descansar la pulidora.
Tiene 16
años, yo tengo 6. Nerviosa, vestida de rosado, camino al altar llevando los
anillos en una almohada de satín blanco bordado, con cuidado para que no se
caigan. La corona de flores me pica en la cabeza. Ella viene detrás con su vestido
blanco, largo. La veo alta, más bella que nunca. Siento sus ojos encima de mí,
vigilando cada detalle, mientras aparenta ser feliz. Me recuerda a la actriz de
la telenovela, la que nos hace llorar todas las noches a las 9, antes de ir a
dormir.
Este
diciembre es diferente, marcará los venideros. Maricel, mi tía, mi hermana, se
casó con Roberto, el que jugaba baloncesto en el parque y que tantas veces
fuimos a ver perder. Suenan los Cardenales en el picó, la carátula del disco de
los pájaros rojos se repite cada año en la casa vieja. Cantamos las gaitas y
bailamos. Ella me enseña a bailar. El gusto por la música es la herencia que
nos dejó mi abuelo, quien compartía su profesión de contador con la aventura de
locutor. Ella es igual a su papá, le encanta tener el mueble de la pieza lleno
de discos. Pide algunos prestados o los compra y grabamos los casetes. Me
regaña porque quiero grabar la canción que más me gusta dos y tres veces en el
mismo casete, del mismo lado.
Pronto, las
navidades traerían otros invitados. Dos años después nació una niña que llamó
Mayarí, una combinación de los nombres de sus dos abuelas. Quiero ser la
madrina, pero no me deja, apenas tengo 8 años, y Maricel, apenas, 18. Todavía adolescente,
ya carga con un matrimonio obligado, una niña hermosa y la promesa de una vida
mejor.
Hace días
que no la veo. Estoy de vacaciones lejos. Fue ese agosto de 1986 en el que todo
cambió, cuando la flaca decidió llevarse a mi abuela y las niñas –ya tenía
otra- al otro lado del país. Ya no hay matrimonio, no hay casa vieja. Yo me
quedo con mi papá porque todos piensan que es lo mejor para mí. Aún no lo
asimilo, pero tengo un novio.
Inicia la
temporada gaitera y escucho el repique de la tambora que anuncia las fiestas.
Me emociona, pero me doy cuenta de que no habrá piso rojo encerado este año, y
entonces me hago la idea de que ese diciembre la volveré a ver. De aquí en adelante
compartimos cartas, llamadas, algunos días de vacaciones, los recuerdos y las
gaitas. Las gaitas que suenan en todo el país avisando que hay que prepararse
para las fiestas decembrinas, siempre con la esperanza del encuentro.
Los años pasan.
Un desamor tras otro, y detrás los hijos, y detrás las cortas alegrías y las
largas tristezas, las arrugas de la cara y las tetas caídas. Maricel va
cambiando con cada embarazo, se aferra a lo que cree correcto, pero cada
decisión que toma es peor que la otra. Aún así no da su brazo a torcer, no
regresa. Yo voy creciendo como mujer, voy descubriendo el mundo, las mismas
alegrías y tristezas, pero en menor intensidad. Las comparaciones las hacemos
desde nuestras soledades, en cada extremo del país.
Los
encuentros cortos tras las distancias nos permiten ver que ya no somos las
mismas. Tengo 34 años y cientos de complejos, ella 44 y seis hijos. La vida le
ha dado un vuelco de 180 grados, el círculo que comenzó con aquel matrimonio
aún no se cierra. No logro encontrar aquella flaca despreocupada, altanera y
ocurrente que siempre quise ser. Sólo conservo su humor negro y despiadado,
honrándola en cada burla.
Escucho una
gaita y no me suena igual. Quizás este diciembre, lejos de casa, sentiré lo
mismo que Maricel ha sentido desde hace más de veinte años lejos de aquel picó.
Quizás recordemos el piso rojo encerado de la casa vieja donde quedaron
marcados nuestros mejores años. Quizás lo recordemos esta navidad y volvamos a
llorar.
Rilke
“… los versos no son, como la gente cree, sentimientos (…), son experiencias”... R.M.R.
Puedo describir como “maravillosa” la experiencia de leer Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke. Aunque sentía un cierto rechazo a la lectura obligada para la clase, el libro se convirtió para mí en una especie de guía de algo que no hago continuamente con seriedad, escribir; pero que -creo- tendré que dejar fluir en algún momento.
Apenas seleccioné algunos párrafos de los que más me gustaron, de los que uno pasa rayita roja por debajo de la letra para ubicarlos fácilmente y releerlos una y otra vez, como quien tararea su canción preferida. Son algunos párrafos de un epistolario entre dos poetas.
Este texto no tiene formato, ni reglas, no haré una introducción al libro, no tiene ni siquiera bibliografía, es sólo una reflexión, nada profunda, sobre un contenido maravilloso y su efecto en mí, en este tiempo y espacio. Es un texto personal.
Dice Rilke:
“(…) en el fondo, y justo cuando se trata de las cosas más profundas e importantes, estamos indeciblemente solos y para que uno pueda aconsejar, hasta ayudar, al otro, tienen que ocurrir muchas cosas, tiene que lograrse mucho, producirse toda una constelación de cosas, para que alguna vez resulte”.
Dos palabras claves hay en este párrafo, dos palabras muy comunes en mi lenguaje: “cosas”, esa manera de explicar cualquier sentimiento, sensación y objeto que no sabemos, en ese justo momento, como definir. Y “mucho”, el mejor adjetivo: mucho. Todo siempre es mucho en lo cotidiano: tengo mucha hambre, hay mucho frío, te quiero mucho, tiene que lograrse mucho; parece que no pudiéramos vivir sin el mucho.
Y es que tiene que lograrse mucho para poder conocerse a sí mismo, y pero aún, para conocer al otro. Repaso una época difícil, hace algunos años, en la que tuve que mirar hacia dentro, producto de una profunda depresión. Tuve que volver a mi interior, reconocerme, y comenzar ese juego que aun no termina. Tratar de entrar, preguntar, reflexionar, comparar, es todo parte del juego. Siempre decimos que nos conocemos, pero no es hasta que nos leemos, por ejemplo, que nos damos cuenta de quiénes somos o pretendemos ser. Es mejor ejercicio que mirarse al espejo, escribir sobre sí mismo, sobre el otro, sobre la vida.
Amar los libros
“Viva por un tiempo en estos libros, aprenda de ellos lo que le parezca digno de ser aprendido; pero, sobre todo, ámelos. Este amor le será correspondido mil y mil veces; y como quiera que vaya a ser su vida, este amor –estoy seguro de ello- pasará por el tejido de su devenir, como uno de los más importantes hilo entre los hilos de sus experiencias, decepciones y alegrías”.
Recuerdo que antes de bajarme del carro, la última vez que vi a Lombardi, mi antiguo jefe e imagen paterna durante los últimos años, me dijo que la decisión estaba en mis manos: podría venirme a Buenos Aires y tener una vida bohemia, o incluso tener una vida bohemia pero aprobar mis estudios. Me recalcó, casi en negritas y mayúscula, que más que las clases, la experiencia me la daría la ciudad, caminarla, recorrerla, apoderarme de ella y de sus espacios, pertenecer. Ahora cuando voy a una plaza y me siento a ver si aparece alguna iguana, recuerdo las palabras de ese viejo sabio. Estoy amando la ciudad, estoy amando lo que ella produce en mí, como hice con las cosas que dejé. Leo a Rilke y digo: amo esta ciudad, amo lo que tengo ahora y lo que dejé atrás. Amo cada uno de los libros que esperan dentro de una caja plástica, que yo regrese por ellos.
Lo mejor que Rilke dijo fue: ame los libros. No habla de leerlos, de estudiarlos, sino de amarlos. Una relación que va más allá de lo terrenal, donde la reciprocidad, la correspondencia, valida la entrega absoluta. No se trata de un gusto, se trata de amor y de vivir de ellos. Una de las mejores imágenes literarias que he percibido últimamente; la verdad, no recuerdo otra para comparar.
De soledades…
“Y si volvemos a hablar de la soledad queda cada vez más en claro que en el fondo no es nada que se pueda elegir o dejar. Somos solitarios. Uno puede engañarse al respecto y hacer como si no fuera así. Eso es todo”.
“Somos solitarios”, bien podría ser un buen argumento para el ejercicio de escribir, la verdad es que es una realidad. Para una mujer de más de treinta, unos cuanto años viviendo sola, y unos cuantos más perdiendo y recuperando amores, es fácil decir “somos solitarios”. De ahí parte todo el discurso. Hace algún tiempo escribí en mi blog una crítica de mi misma –la esencia de todo lo que escribo- y sobre ese asunto de escribir gracias a la soledad, ser una existencialista, entre otras tonterías, y luego poner ese texto al escarnio público, nada menos que un blog. Es una estupidez! Siempre este empeño mío de querer llamar la atención.
Eso fue algún tiempo, producto de esta duda entre ser periodista de profesión y pichón de escritor. Ahora no me importa. Ya no escribo producto de la soledad, ni de la duda. Tampoco escribo para el blog, ahora escribo para mí, siempre para mí, esperando perder el texto para siempre cuando caiga en manos de otro, sin ninguna pretensión, más que regalarme en cada línea.
El monstruo vive
“No tenemos ningún motivo para desconfiar de nuestro mundo, pues éste no está contra nosotros. Si tiene horrores, son nuestros horrores; si tiene abismos, estos abismos nos pertenecen; si hay peligros, tenemos que intentar amarlos”.
Amar, Rilke vuelve al amor una y otra vez. Lo hace en las diez cartas publicadas, por lo menos lo deja entre líneas. Se trata de amar lo que somos, incluso nuestras miserias. Cómo es posible amar hasta las miserias, pues así de simple. Somos seres terribles, llenos de monstruos que amenazan nuestra cordura día a día. Muchas veces tratamos de desaparecer esos monstruos en una lucha sin sentido, pues somos nosotros mismos. Son nuestras miserias y abismos, como dice Rilke.
Dos párrafos más abajo, el poeta dice: “quizás todos los dragones de nuestra vida son princesas qué solo esperan vernos alguna vez bellos y animosos. Quizá todo lo horrible es, en lo más profundo, lo desamparado, lo que quiere ayuda de nosotros”.
Es un canto a la esperanza, nada más. Nos destruimos constantemente, con nuestras acciones, decisiones, sentimientos; y siempre somos redimidos. “Quizás todo lo horrible es (…) lo que quiere ayuda de nosotros”. La esperanza de volver a levantarse. De volver a prender la máquina y mirar la pantalla en blanco, luego comenzar, por donde sea, no necesariamente por el principio, solo comenzar a teclear.
Dejo para el final, un párrafo de la primera carta de Rilke a su amigo Kappus:
“Usted mira hacia afuera, y eso es lo que ahora no debería hacer (…) Entre en sí mismo. Investigue el motivo que lo hace escribir; verifique si extiende sus raíces en el más íntimo lugar de su corazón, confiésese a sí mismo si moriría si se le prohibiera escribir. Ante todo esto: pregúntese en la más serena hora de su noche: ¿tengo que escribir?”
Rilke dice que si la respuesta es afirmativa, entonces hay que construir el mundo alrededor de la escritura.
Puedo describir como “maravillosa” la experiencia de leer Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke. Aunque sentía un cierto rechazo a la lectura obligada para la clase, el libro se convirtió para mí en una especie de guía de algo que no hago continuamente con seriedad, escribir; pero que -creo- tendré que dejar fluir en algún momento.
Apenas seleccioné algunos párrafos de los que más me gustaron, de los que uno pasa rayita roja por debajo de la letra para ubicarlos fácilmente y releerlos una y otra vez, como quien tararea su canción preferida. Son algunos párrafos de un epistolario entre dos poetas.
Este texto no tiene formato, ni reglas, no haré una introducción al libro, no tiene ni siquiera bibliografía, es sólo una reflexión, nada profunda, sobre un contenido maravilloso y su efecto en mí, en este tiempo y espacio. Es un texto personal.
Dice Rilke:
“(…) en el fondo, y justo cuando se trata de las cosas más profundas e importantes, estamos indeciblemente solos y para que uno pueda aconsejar, hasta ayudar, al otro, tienen que ocurrir muchas cosas, tiene que lograrse mucho, producirse toda una constelación de cosas, para que alguna vez resulte”.
Dos palabras claves hay en este párrafo, dos palabras muy comunes en mi lenguaje: “cosas”, esa manera de explicar cualquier sentimiento, sensación y objeto que no sabemos, en ese justo momento, como definir. Y “mucho”, el mejor adjetivo: mucho. Todo siempre es mucho en lo cotidiano: tengo mucha hambre, hay mucho frío, te quiero mucho, tiene que lograrse mucho; parece que no pudiéramos vivir sin el mucho.
Y es que tiene que lograrse mucho para poder conocerse a sí mismo, y pero aún, para conocer al otro. Repaso una época difícil, hace algunos años, en la que tuve que mirar hacia dentro, producto de una profunda depresión. Tuve que volver a mi interior, reconocerme, y comenzar ese juego que aun no termina. Tratar de entrar, preguntar, reflexionar, comparar, es todo parte del juego. Siempre decimos que nos conocemos, pero no es hasta que nos leemos, por ejemplo, que nos damos cuenta de quiénes somos o pretendemos ser. Es mejor ejercicio que mirarse al espejo, escribir sobre sí mismo, sobre el otro, sobre la vida.
Amar los libros
“Viva por un tiempo en estos libros, aprenda de ellos lo que le parezca digno de ser aprendido; pero, sobre todo, ámelos. Este amor le será correspondido mil y mil veces; y como quiera que vaya a ser su vida, este amor –estoy seguro de ello- pasará por el tejido de su devenir, como uno de los más importantes hilo entre los hilos de sus experiencias, decepciones y alegrías”.
Recuerdo que antes de bajarme del carro, la última vez que vi a Lombardi, mi antiguo jefe e imagen paterna durante los últimos años, me dijo que la decisión estaba en mis manos: podría venirme a Buenos Aires y tener una vida bohemia, o incluso tener una vida bohemia pero aprobar mis estudios. Me recalcó, casi en negritas y mayúscula, que más que las clases, la experiencia me la daría la ciudad, caminarla, recorrerla, apoderarme de ella y de sus espacios, pertenecer. Ahora cuando voy a una plaza y me siento a ver si aparece alguna iguana, recuerdo las palabras de ese viejo sabio. Estoy amando la ciudad, estoy amando lo que ella produce en mí, como hice con las cosas que dejé. Leo a Rilke y digo: amo esta ciudad, amo lo que tengo ahora y lo que dejé atrás. Amo cada uno de los libros que esperan dentro de una caja plástica, que yo regrese por ellos.
Lo mejor que Rilke dijo fue: ame los libros. No habla de leerlos, de estudiarlos, sino de amarlos. Una relación que va más allá de lo terrenal, donde la reciprocidad, la correspondencia, valida la entrega absoluta. No se trata de un gusto, se trata de amor y de vivir de ellos. Una de las mejores imágenes literarias que he percibido últimamente; la verdad, no recuerdo otra para comparar.
De soledades…
“Y si volvemos a hablar de la soledad queda cada vez más en claro que en el fondo no es nada que se pueda elegir o dejar. Somos solitarios. Uno puede engañarse al respecto y hacer como si no fuera así. Eso es todo”.
“Somos solitarios”, bien podría ser un buen argumento para el ejercicio de escribir, la verdad es que es una realidad. Para una mujer de más de treinta, unos cuanto años viviendo sola, y unos cuantos más perdiendo y recuperando amores, es fácil decir “somos solitarios”. De ahí parte todo el discurso. Hace algún tiempo escribí en mi blog una crítica de mi misma –la esencia de todo lo que escribo- y sobre ese asunto de escribir gracias a la soledad, ser una existencialista, entre otras tonterías, y luego poner ese texto al escarnio público, nada menos que un blog. Es una estupidez! Siempre este empeño mío de querer llamar la atención.
Eso fue algún tiempo, producto de esta duda entre ser periodista de profesión y pichón de escritor. Ahora no me importa. Ya no escribo producto de la soledad, ni de la duda. Tampoco escribo para el blog, ahora escribo para mí, siempre para mí, esperando perder el texto para siempre cuando caiga en manos de otro, sin ninguna pretensión, más que regalarme en cada línea.
El monstruo vive
“No tenemos ningún motivo para desconfiar de nuestro mundo, pues éste no está contra nosotros. Si tiene horrores, son nuestros horrores; si tiene abismos, estos abismos nos pertenecen; si hay peligros, tenemos que intentar amarlos”.
Amar, Rilke vuelve al amor una y otra vez. Lo hace en las diez cartas publicadas, por lo menos lo deja entre líneas. Se trata de amar lo que somos, incluso nuestras miserias. Cómo es posible amar hasta las miserias, pues así de simple. Somos seres terribles, llenos de monstruos que amenazan nuestra cordura día a día. Muchas veces tratamos de desaparecer esos monstruos en una lucha sin sentido, pues somos nosotros mismos. Son nuestras miserias y abismos, como dice Rilke.
Dos párrafos más abajo, el poeta dice: “quizás todos los dragones de nuestra vida son princesas qué solo esperan vernos alguna vez bellos y animosos. Quizá todo lo horrible es, en lo más profundo, lo desamparado, lo que quiere ayuda de nosotros”.
Es un canto a la esperanza, nada más. Nos destruimos constantemente, con nuestras acciones, decisiones, sentimientos; y siempre somos redimidos. “Quizás todo lo horrible es (…) lo que quiere ayuda de nosotros”. La esperanza de volver a levantarse. De volver a prender la máquina y mirar la pantalla en blanco, luego comenzar, por donde sea, no necesariamente por el principio, solo comenzar a teclear.
Dejo para el final, un párrafo de la primera carta de Rilke a su amigo Kappus:
“Usted mira hacia afuera, y eso es lo que ahora no debería hacer (…) Entre en sí mismo. Investigue el motivo que lo hace escribir; verifique si extiende sus raíces en el más íntimo lugar de su corazón, confiésese a sí mismo si moriría si se le prohibiera escribir. Ante todo esto: pregúntese en la más serena hora de su noche: ¿tengo que escribir?”
Rilke dice que si la respuesta es afirmativa, entonces hay que construir el mundo alrededor de la escritura.
Mi profesor lo repite en cada clase, con cada autor que nombra, tomando sus palabras; se trata de la construcción del mundo desde la escritura y la lectura. Se trata de poner en un papel (“Soy un hombre hecho de papel”, dijo Saramago) las soledades, los monstruos, el amor, las experiencias, y todo lo que Rilke sugiere a Kappus, lo que me sugiere a mí.
Leo a Rilke una y otra vez. Sin importar cuántas veces lo haga, escucho -en mi memoria- el acento porteño del profesor leyendo y releyendo, cada viernes, con la mirada perdida hacia la ventana. Lo recuerdo y pienso: sí… sí tengo que escribir.
Leo a Rilke una y otra vez. Sin importar cuántas veces lo haga, escucho -en mi memoria- el acento porteño del profesor leyendo y releyendo, cada viernes, con la mirada perdida hacia la ventana. Lo recuerdo y pienso: sí… sí tengo que escribir.
A Martín.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)