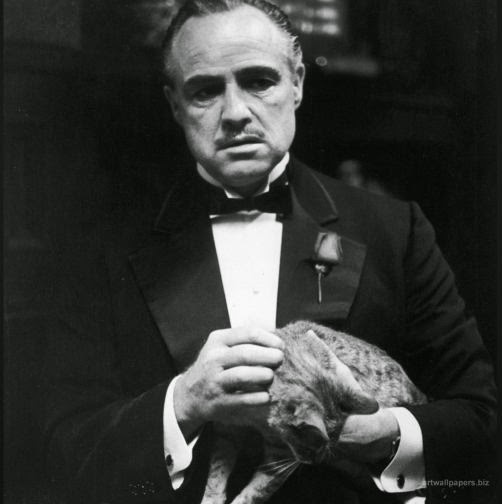El jabón azul
Hubo una
época en la que a mi papá le dio por bañarse con jabón azul. Jabón de panela,
para ser más exactos, el famoso “las llaves”. Seguramente alguien le dijo que
con ése quedaría más limpio, dudo que más oloroso, y es de esperar de un
producto sólido, barato y duradero que funciona muy bien en los pañales de tela
o en la ropa blanca.
Entonces mi
padre solo compró jabón azul. Una tarde, después de llegar de una hacienda con
el olor a bosta pegado en la piel, se dispuso a darse un baño con su trozo de
jabón, cuando descubrió una imagen entre las líneas blancas que pintan el azul
mar saca grasa. -Es la Virgen, dijo. Ahí se ve clarita.
La historia
pasó por muchas manos. Guardado en una cajita de plástico transparente, aquel
pedazo de jabón se hizo popular y, a partir de ahí, comenzaron a aparecer
vírgenes y santos milagrosos en los jabones de los vecinos, sin importar del
color que fueran. De eso hace muchos años, pero hoy me recuerdo minutos largos
bajo la ducha dejando caer el agua mientras revisaba minuciosamente el jabón
que usaba, con la esperanza ingenua de encontrar algún milagro.
Con el
pasar de los días, la virgen se fue poniendo más blanca y más endurecida.
Muchas veces en las que se había acabado el detergente para la ropa, me vi
tentada a tomar el curioso trozo de jabón, pero con eso podía arruinar la
felicidad eterna de mi padre, así que descartaba la idea.
Al cabo de
un tiempo, ya no era una, eran varias las siluetas de vírgenes y hombres sin
nombre y sin oficio que mi papá guardaba en cajitas de plástico y que servían
de entretenimiento para la visita a la hora del café. Sin embargo, meses
después se le había pasado la idea de redención jabonera y se entretuvo con
otras aventuras más profanas.
Hoy, quité
el envoltorio de un Toronto, un chocolate venezolano en forma de bolita que me
envío mi papá hace unas semanas. Creí ver en él un mapamundi, y recordé esta
historia.
A mis hermanos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)